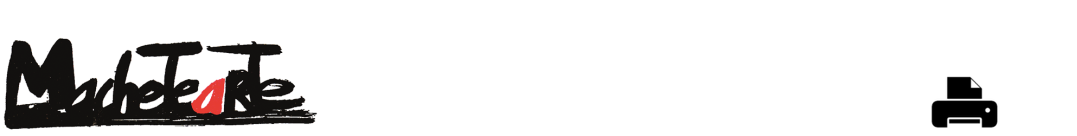Por Wolfgang Streeck
Fuentes: https://www.elviejotopo.com
Con el advenimiento del globalismo neoliberal, la democracia, como medio para una intervención política igualitaria en la economía, ha caído en descrédito. En ambos lados del Atlántico, fueron las élites las pioneras en este proceso. Consideraban la democracia, tecnocráticamente, como «poco compleja» frente a la «creciente complejidad» del mundo; inclinado a sobrecargar el Estado y la economía, además de ser políticamente corrupto por su reticencia a enseñar a los ciudadanos «las leyes de la economía«. Según esta línea de pensamiento, el crecimiento no proviene de una redistribución de arriba hacia abajo: de mayores incentivos para trabajar, sino de abajo hacia arriba: en lo que es el extremo inferior de la distribución del ingreso, a través de la abolición de los salarios mínimos y la reducción de los beneficios sociales; y en el rango más alto, por otro lado, a través de mejores oportunidades de ganancias, respaldadas por una tributación más baja. El proceso subyacente a todo esto fue una transición hacia un nuevo modelo de crecimiento hayekiano, destinado a reemplazar a su predecesor keynesiano, como parte de la revolución neoliberal. Como ocurre con cualquier doctrina económica, estas ideas deben entenderse como representaciones disfrazadas de limitaciones y oportunidades políticas que surgen de una distribución del poder históricamente contingente, disfrazadas de manifestaciones de leyes «naturales«. La diferencia es que en el mundo hayekiano la democracia ya no aparece como una fuerza productiva, sino como una piedra de molino atada al cuello del progreso económico. Por esta razón, la actividad distributiva espontánea del mercado debe protegerse de la interferencia democrática mediante cualquier tipo de muro chino o, mejor aún, reemplazando la democracia por una «gobernanza global«. Se ha analizado mucho la desintegración del modelo estándar de capitalismo democrático en medio del avance de la globalización. En el transcurso de casi dos décadas desde la desaparición del comunismo soviético, el neoliberalismo ha regresado sorprendentemente: Hayek, durante mucho tiempo ridiculizado como líder de una secta, ha eclipsado a figuras importantes en los asuntos mundiales como Keynes y Lenin.
Las ideas de Hayek han penetrado profundamente en el pensamiento, no sólo de los economistas y las instituciones internacionales, sino también de los gobiernos nacionales y los partidos políticos. También incluyeron sus llamamientos a un sistema en el que la propiedad privada estaría protegida internacionalmente y la libertad del mercado global prevalecería sobre la política nacional; mediante la liberalización, mediante sistemas jurídicos idénticos en estados formalmente soberanos («isonomia«); gracias a la liberalización económica en federaciones internacionales heterogéneas; mediante una prohibición del intervencionismo estatal implementada a través del derecho internacional de la competencia; y, por último, pero no menos importante, partiendo de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, todo ello visto como un medio para neutralizar económicamente al Estado-nación. Por lo tanto, los gobiernos nacionales y los partidos políticos comenzaron a compartir sospechas sobre la teoría de la elección pública, y lo hicieron hacia ellos mismos. Hasta que fue desmitificado por la Gran Recesión, el neoliberalismo se había convertido en la doctrina político-económica dominante del capitalismo moderno: la utopía de una economía capitalista de mercado global autorregulada, en la que las políticas nacionales se limitaban a crear y sostener esa economía, a la promoción de una adaptación flexible a él y, tal vez, a la preservación folclórica de las tradiciones culturales y políticas locales para que la gente se sienta como en casa en una sociedad cada vez más sin hogar. El avance del modelo de crecimiento globalista-neoliberal ha ido acompañado de una erosión gradual de lo que fue el modelo estándar de democracia de posguerra. Desde finales de los años 1970, ha habido una disminución notable en la participación en elecciones de todo tipo y en todas las democracias capitalistas. Esto fue particularmente cierto cuando se hace referencia a aquellos que se encuentran al final de la cadena de distribución del ingreso y de las oportunidades de vida, y que necesitan más protección social que redistribución. Al mismo tiempo, los partidos políticos, independientemente de las diferencias institucionales nacionales, han experimentado una dramática disminución de su membresía. Lo mismo se aplica a los sindicatos, que desde finales de los años 1980 rara vez han podido ejercer su derecho de huelga con perspectivas de éxito. En cuanto al sistema de partidos, como ha demostrado Peter Mair, los partidos tradicionales de centro se han distanciado cada vez más de la sociedad y de sus votantes, refugiándose en el aparato del Estado; y su progresiva nacionalización ha tenido su contrapartida en la privatización de la sociedad civil. El principal motor de todo este proceso ha sido la compulsión de gobernar «responsablemente«, como dice Mair, como producto de la propia globalización; en otras palabras, se deriva de la falta real o presunta de alternativas políticas al pensamiento neoliberal único tan extendido. De la misma manera que los sindicatos que quieren preservar los puestos de trabajo de sus miembros sólo pueden hacer reivindicaciones salariales moderadas, incluso los partidos políticos que quieren gobernar sus estados -ahora también incluidos en el mercado global- no pueden dejarse influenciar demasiado por sus miembros: la responsabilidad ha pagado el precio de la reactividad .
El colapso final del modelo estándar coincidió con la aceleración de la globalización en los años noventa. Cuatro aspectos de este proceso son característicos de la involución liberal de la democracia capitalista. Se trata de un cambio específico en los intereses y actitudes representados en el centro del sistema político democrático, la formación de un patrón correspondiente de oferta y demanda política y el aumento de los conflictos relacionados con el estatus del Estado-nación frente a intereses crecientes apuntaban al restablecimiento de una política de protección y redistribución. En primer lugar, en los sistemas políticos estándar de posguerra, los partidos conservadores de centroderecha –que en Europa continental a menudo tenían una orientación democristiana– habían asumido la tarea de reconciliar el tradicionalismo social con la modernización capitalista. Pero bajo la presión de la globalización, esto se ha vuelto cada vez más difícil. El fin del socialismo realmente existente no sólo significó la desaparición de la antítesis del conservadurismo burgués, cuya existencia hasta entonces había facilitado la reconciliación del tradicionalismo con el capitalismo. También tuvimos nuevas presiones competitivas sobre los partidos de centro derecha para que abandonaran su equilibrio entre progreso y conservación y, en cambio, se pusieran del lado de los destructores creativos y la modernización cultural en nombre de la competitividad económica nacional. (Un ejemplo entre muchos es el de una transición promovida políticamente hacia una estructura social de participación universal en el mercado laboral; que ha debilitado gravemente la receptividad de la sociedad a las políticas familiares conservadoras.) De este modo, segmentos cada vez mayores del electorado culturalmente conservador se han quedado políticamente sin hogar. En segundo lugar, también hubo un desarrollo correspondiente dentro de los partidos, especialmente los socialdemócratas, que estaban en la otra mitad, a la izquierda del centro político. La apertura acelerada de las economías nacionales los había privado políticamente de la herramienta más importante que tenían en su caja de herramientas: la política económica keynesiana, en su versión de posguerra. Lo mismo puede decirse del rápido aumento de la deuda pública que se produjo después de la década de 1970 y del hecho de que, con la apertura de los mercados internacionales, los costos de una política social nacional desmoralizada amenazaron con convertirse en una desventaja competitiva. Si los partidos conservadores del centro se convirtieron en los gestores del progreso capitalista, sus homólogos socialdemócratas se convirtieron en sus facilitadores, garantes y propagandistas, mostrando con entusiasmo a sus votantes la luz de una prosperidad renovada al final del túnel de la globalización. En Alemania, por ejemplo, a los votantes socialdemócratas tradicionales se les dijo que sería mejor reinventarse como empresarios individuales, también con el apoyo del Estado, si fuera necesario. También se les dijo que una era moderna requeriría una política social orientada a la inversión, más que al consumo; que la adaptación flexible era preferible a la jubilación anticipada; y que la solidaridad internacional significaría ahora someterse a la competencia de los mercados internacionales. Esto tampoco fue bien recibido. Mientras que los ganadores, gracias a sus seguidores, se sintieron representados en parte –pero sólo en parte, dado que muchos de ellos se inclinaron hacia los nuevos partidos verdes de centro-izquierda–, los perdedores de la globalización, al considerar todo esto demasiado oneroso, abandonaron la bandera del partido socialdemócrata, primero no acudiendo a las urnas y luego girando hacia una nueva derecha, alejada del camino democrático-capitalista. En tercer lugar, al unirse al frente único del globalismo, tanto el centro-derecha como el centro-izquierda han perdido sus identidades políticas, por vagas que fueran antes. En el proceso de adaptación al mercado mundial, la política democrática de posguerra dejó de buscar, a largo plazo, diferentes modelos de sociedad ideal: un modelo paternalista-jerárquico, por un lado, y un modelo igualitario-sin clases, por el otro. Los políticos y la política se han vuelto menos ideológicos que nunca, sin perspectivas y, por tanto, indistinguibles unos de otros. De esta forma, la democracia podría terminar transformándose en posdemocracia, tratando a los votantes como si fueran espectadores pasivos, involucrando así a expertos en política y técnicos en relaciones públicas para diseñar políticas. Como consecuencia de ello, el comportamiento electoral –tanto las intenciones con las que contaban los estrategas electorales como las decisiones tomadas por los propios votantes– ha cambiado: ya no está orientado hacia un ideal social colectivo, un futuro común por el que podamos esforzarnos como ciudadanos, sino separado de las posiciones de clase e ideologías, reaccionando en el momento, en lugar de mirar hacia un futuro ideal. Como resultado, la rotación de votantes entre partidos aumentó, mientras que los partidos del antiguo modelo estándar ahora podían contar cada vez menos con el apoyo estable de una base establecida. En cuarto lugar, la despolitización pragmática de la política provocada por la globalización –especialmente en la esfera de la economía política– combinada con el surgimiento de una política económica uniforme y compatible con el mercado, ha puesto fin a la estructuración del conflicto entre partidos políticos a lo largo del eje capital-trabajo, ya que había modelado la diferenciación política y la integración según el modelo estándar. El viejo conflicto fue reemplazado por una nueva división que atravesó la estructura clientelar del antiguo sistema, dividiéndola entre una mayoría cada vez menor, que se sentía ampliamente representada en la política posdemocrática, y una minoría creciente que se sentía excluida. Entre otras cosas, esto se reflejó en una disminución de la participación electoral y en un alto grado de volatilidad electoral, así como en una drástica disminución de la confianza y las expectativas de los ciudadanos hacia la política y los partidos en todos los grupos. En los años del internacionalismo y sus crisis, cristalizó otra brecha: entre una orientación nacional y una internacional que se refería a los intereses políticos percibidos. Aquellos que sentían que se habían beneficiado de la globalización, de una forma u otra, se encontraron en el estrecho grupo de la política de la Tercera Vía. Por el contrario, entre los perdedores económicos y culturales de la globalización, entre aquellos que no se encontraron representados por el centro político reorganizado, se ha desarrollado una preferencia desarticulada y políticamente sumergida durante mucho tiempo por una restauración de la autonomía política y la capacidad del Estado-nación. Esta preferencia podría terminar estando cada vez más movilizada por partidos y movimientos orientados hacia el nacionalismo de derecha o de izquierda y, por esta razón, excluidos como «populistas» del espectro dominante.
La crisis de 2008 marcó el fin del apogeo del neoliberalismo. Se prometió demasiado y se cumplió muy poco. Las dudas sobre la democracia, si no sobre el capitalismo, comenzaron a crecer entre la gente corriente, que se redescubrió y reconstituyó políticamente en diversas formas y colores, tanto como manifestantes como votantes. La pérdida de estabilidad y confianza, una distribución de la riqueza cada vez más desigual y de crecimiento cada vez más lento y un estancamiento económico a pesar de los llamamientos a un cambio estructural, junto con una creciente inseguridad cultural y el desprecio de las élites por los que se quedaron atrás, dieron origen, desde abajo, a contramovimientos populares plebeyos. El régimen neoliberal posdemocrático reaccionó ante estos movimientos con horror. Nacidos de la experiencia de la vida cotidiana globalizada o fomentados oportunistamente por nuevos actores políticos, lo que tenían en común era, y es, una profunda desconfianza hacia cualquier tipo de «apertura» a asuntos inciertos –del libre comercio a la migración– acompañados de un redescubrimiento de la solidaridad local y de la justicia local, a nivel regional, con una base nacional y de clase, y en todas sus combinaciones imaginables. Ya en los años que precedieron a la crisis, la globalización había sido objeto de protestas; posteriormente, a través de multitud de desvíos, esto condujo a una repolitización de una vida política que había permanecido estancada durante un tiempo, culminando en una disputa fundamental, más o menos articulada, sobre la cual, en sociedad, era el lugar correcto y legítimo de la política, la democracia y la solidaridad. Hoy en día, en todos los países capitalistas de la OCDE, algunos de los restos supervivientes del modelo estándar de democracia de posguerra están siendo redescubiertos y utilizados como recursos institucionales para una resistencia popular contra acelerar la modernización capitalista y cultural, y contra el cambio estructural políticamente desempoderante impulsado por la globalización. Esto equivale a una amarga lucha sobre el carácter futuro del Estado, tanto nacional como internacional: centralizado e integrado para salvaguardar la globalización, o descentralizado y subdividido para impedir su mayor avance; elitista o igualitario; (pequeño) burgués o plebeyo; ¿tecnocrático o democrático? En los años previos al Covid, comenzaron a emerger los contornos de una inversión de la tendencia a la baja en la participación política, con un aumento de protestas y huelgas más frecuentes. Los partidos modelo estándar abandonados y sus aliados mediáticos han tenido poco que ver con todo esto. De hecho, lucharon contra la nueva ola de politización con todo el arsenal de armas a su disposición –propagandísticas, culturales, jurídicas, institucionales–, a menudo sin quererlo, soplando viento en las velas de aquellos a quienes habían enmarcado como enemigos, no sólo de la democracia, sino también del Estado. La dinámica de este desarrollo puede verse en la reversión del largo descenso de la participación electoral en la década de 2000. Anteriormente, la participación electoral en las democracias europeas había seguido una trayectoria descendente, continuando una larga tendencia que comenzó a finales de los años 60. Esto fue más pronunciado en el extremo inferior del espectro social y económico. A mediados de la década de 2000, sin embargo, hubo un aumento en la participación electoral de alrededor de tres puntos porcentuales, acompañado por un rápido aumento en el porcentaje de votos promedio de los llamados partidos populistas de derecha al 17 por ciento, frente al 11 por ciento. Si bien los partidos de la Nueva Derecha, favorecidos por las condiciones políticas y económicas de la democracia posneoliberal, fueron inicialmente capaces de movilizar a no-votantes apáticos o descontentos, su éxito, a su vez, ayudó a los viejos y nuevos partidos de centro a movilizar, si no nuevos simpatizantes, al menos a los oponentes de sus oponentes. La reversión de la tan lamentada desvinculación de grandes segmentos del electorado de la política se debe principalmente al surgimiento de nuevos partidos de derecha, que han sido diagnosticados incluso como antidemocráticos por los gobernantes en el poder. Por lo tanto, este giro inconveniente de los acontecimientos ha obligado a los comentaristas liberales a pasar de una teoría de la democracia participativa a una revisionista, como la de Seymour Martin Lipset, según la cual una alta participación electoral sería una expresión de descontento político que podría conducir a una radicalización política, poniendo así en peligro la democracia, en lugar de fortalecerla.
Tres décadas de centralización y unificación político-económica neoliberal han cambiado profundamente las democracias occidentales: con la recuperación de la participación electoral, los partidos políticos centristas han disminuido, mientras que los sindicatos han perdido miembros y estatus político, y surgido nuevos partidos de derecha o populistas. Las corrientes internas dentro de los partidos existentes han erosionado el conservadurismo centrista, incluida la socialdemocracia tradicional. Para 2023, en todos los países occidentales, la nueva oposición se había transformado en una fuerza política más o menos influyente a tener en cuenta, convirtiéndose en algunos de ellos en un socio informal o formal en el gobierno, a veces incluso como una fuerza política dominante. Esto se aplica a Estados Unidos y Gran Bretaña, así como a Italia, Francia, Austria y toda Escandinavia, por no hablar de Polonia, Hungría y Europa Central y Oriental en general. Independientemente de lo que pueda dividir a los nuevos nacionalistas de derecha, lo que tienen en común es la oposición a la internacionalización y la centralización, y a la integración de la gobernanza que conlleva, exponiendo y politizando así una línea de conflicto, en las democracias capitalistas, inherente a la era post-1990.
Nuevo Orden Mundial del neoliberalismo global.
Hoy en día, las presiones en favor del autogobierno local –en favor de la descentralización de la gobernanza mediante el restablecimiento de la soberanía nacional– y la cuestión de cómo responder a ellas son una cuestión central para los políticos y la política en contextos políticos y económicos nacionales e internacionales. Las fuerzas políticas que insisten en la soberanía de sus Estados-nación –ya sea frente a otros Estados imperiales, organizaciones internacionales dominadas por estos últimos o mercados globales o continentales– pueden pretender defender una condición indispensable de la democracia nacional, incluso si sólo lo quieren para ellos mismos y no también para sus oponentes. Quienes buscan preservar la democracia liberal del período neoliberal tienden a subestimar el poder de la oposición a ella, mientras sobreestiman la capacidad de las organizaciones supranacionales y de los países hegemónicos imperiales para gobernar, política y técnicamente. La democracia neoliberal no ha podido evitar una profunda pérdida de confianza de los ciudadanos en sus instituciones; lo cual es otro resultado dramático a largo plazo de lo que han sido tres décadas neoliberales desde principios de los años 1990. El centralismo neoliberal tampoco ha podido apoyar instituciones nacionales o internacionales que sean capaces de estabilizar una economía de mercado global. Así como los mercados han fracasado, la política neoliberal, que había apostado por su infalibilidad, también estaba destinada al fracaso. La revolución neoliberal había destrozado por completo el orden político y social del compromiso de posguerra, destruyéndolo y excluyendo así un simple retorno a él. Esto hace que sea aún más necesario comprender las causas precisas del fracaso del centralismo supranacional, para poder comprender también los posibles contornos de una democracia posglobalista y posneoliberal. Sólo de esta manera podemos esperar llenar el vacío político dejado por el neoliberalismo con un equivalente funcional del modelo estándar de posguerra. Al igual que su predecesor globalista, un modelo posglobalista de democracia descentralizada también debería estar integrado en un orden internacional complaciente, que respete la autonomía política local y la soberanía estatal nacional como condiciones fundamentales para la democracia en la sociedad y la economía. En este sentido, el destino de la Unión Europea ofrece lecciones sobre la fragilidad del internacionalismo estatalista, sobre cuáles son los límites de la gobernanza centralizada supranacional y sobre la integración como unificación; en resumen, sobre la inutilidad de intentos más o menos bien intencionados de enviar el Estado-nación, lugar de soberanía compartida, al basurero de la historia. Si observamos en particular el estado de la Unión Europea al final del neoliberalismo y al comienzo del posglobalismo, podemos aprender acerca de las fuerzas de resistencia a una reducción supranacional jerárquica-tecnocrática de la política, como las que empujaron a aquellos a alejar a los miembros de la UE que deberían haber crecido hacia los Estados Unidos de Europa. Además, la forma en que se apretaron las riendas y se restableció la centralización en el curso de la guerra en Ucrania sugiere que la unificación supranacional de Estados-nación soberanos se logra mejor con la ayuda de un enemigo o aliado común, o de un gobierno imperial que actúa como unificador externo al definir, o incluso crear, un problema de seguridad internacional común que debe abordarse a nivel supranacional bajo el liderazgo imperial: una cuestión de vida o muerte, muy diferente a una renuncia voluntaria a la soberanía nacional, hecha en aras de la prosperidad económica y el bienestar cosmopolita, y además extremadamente peligrosa.
Publicado el 28/11/2024 en «Compacto» [*] –
[*] Nota: Este ensayo es una adaptación del último libro del autor, » Taking Back Control?: States and State Systems After Globalism «, publicado en noviembre de 2024 por Verso.