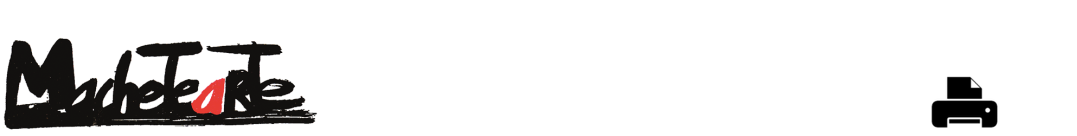Por Finn McRedmond
Fuentes: https://www.sinpermiso.info
Cuando el Papa Francisco apareció por vez primera en el balcón de la Basílica de San Pedro en 2013, aquello supuso una victoria simbólica para el ala liberal de una Iglesia asediada. El Santo Padre recién elegido pondría orden en el desorden plagado de escándalos que había dejado la estela de Benedicto XVI y arrastraría al papado al siglo XXI. En la década transcurrida desde entonces, los esfuerzos de Francisco lo han diferenciado de sus predecesores, mucho más acartonados: ha denunciado las leyes que criminalizan la homosexualidad; en 2015 utilizó un tono revolucionario al sugerir que se podía conceder el perdón a las mujeres que hubieran abortado; al principio de su pontificado declaró que, sí, hasta los ateos podían ir al cielo.
El gran reformador católico estaba en sintonía con la trayectoria de la década. A pesar de los retrocesos provocados por la elección de Donald Trump y el referéndum del Brexit (2016 fue annus horribilis para el talante liberal) parecía que la marcha progresista hacia adelante era inevitable: se legalizaron en Irlanda el matrimonio gay y el aborto por votación popular; la Marcha de las Mujeres y el movimiento Me Too contraatacaron contra la misoginia de base; se produjo el gran ajuste de cuentas racial del verano norteamericano de Black Lives Matter. Esta era la temperatura ambiente de la década de 2010 y principios de 2020. Una época en la que hasta el Papa era “woke” [políticamente correcto].
Pero en el Vaticano se avecinan cambios en la cúpula (ni siquiera el Papa es inmortal). Y cuando vuelva a aparecer la fumata blanca sobre la Santa Sede, flotará una pregunta en el aire: ¿qué significará para el destino de los llamados católicos liberales? Ross Douthat, columnista del New York Times –y un veterano observador del papado- sugirió recientemente que la energía liberalizadora que trajo consigo Francisco prácticamente se ha disipado. Se ha ido fomentando un relevo conservador. Con ello, se ha disipado el temor entre los tradicionalistas de que llegara alguien aún más radical. Tal vez Francisco y sus aliados descubran que, en lugar de roca, su revolución se construyó sobre arena.
Ni siquiera la voluntad de Dios puede mantener las guerras culturales fuera del Vaticano. Por un lado, los tradicionalistas -con el cardenal Raymond Burke como líder espiritual- temen que Francisco esté erosionando la doctrina, faltando al respeto a las restricciones de la fe y persiguiendo implacablemente una agenda política que pasa por divina. Francisco, por su parte, en una entrevista en el programa 60 Minutes el 19 de mayo, declaró que sus detractores conservadores tienen una «actitud suicida»; que se están encerrando en una «caja dogmática». Quizá la reforma liberal no muera con él. Pero mientras la Santa Sede se debate entre estos dos polos, empieza a parecer un microcosmos, imitando tendencias generales de la Anglosfera: una década de supremacía de la ideología “woke” acompañada de la inevitable reacción conservadora.
Si esto supone la muerte del catolicismo liberal, el propio carácter de Francisco ocupará un lugar destacado en los libros de historia sobre el fracaso de la revolución. A menudo se le presenta como un acogedor liberalizador: habla de rezar por la paz, tiene un trato informal, evita las vestiduras de ornamentos doradas tradicionalmente asociadas al papado en favor de lo modesto y refinado. Pero tras las puertas de San Pedro la visión resulta bastante diferente. Damian Thompson, antiguo redactor jefe del Catholic Herald, ha descrito una curia presidida por un autócrata que arrebata el poder a sus oponentes ideológicos y permite cualquier cantidad de pecados a sus aliados ideológicos; alguien más motivado por el resentimiento que por la teología.
Pero para el mundo exterior sigue siendo difícil criticarle: Francisco es un Papa para los lectores del Guardian, aquellos que toman como evangelio suyo las costumbres establecidas en la década de 2010. Pero a pesar de cambiar las galas papales por una humilde sotana, a medida que crece el ímpetu conservador tal parece que ahora el Papa no tiene ropa.
Su tendencia liberal se defiende como mecanismo de supervivencia para una Iglesia en declive, con una reputación tan maltrecha por años de escándalos de abusos sexuales que probablemente no se recupere nunca. Si este es el objetivo, el resultado es sombrío: bajo Francisco no ha habido una oleada de no practicantes que se reincorporasen a la Iglesia.
Pero hay una cuestión existencial de mucho mayor calado para el papado. El cardenal Burke lanzó una advertencia temprana en el pontificado de Francisco: «El Papa no tiene el poder de cambiar la enseñanza [o] la doctrina». De hecho, Francisco se ha dado cuenta de que no puede despojar al catolicismo de su conservadurismo inherente sin trastocar por completo su naturaleza. Su pontificado ha revelado que el catolicismo liberal constituye una propuesta teológicamente inconsistente. La popularidad de Francisco entre la clase dirigente progresista muy poco puede hacer para cambiar eso.
Se ha intentado adoptar facetas del catolicismo, al tiempo que se le liberaba de su bagaje. Lejos del Vaticano, el ridículo despliegue de la gala anual del Museo Metropolitano [de Nueva York] de 2018 –en la que Rihanna se vistió tocada de una mitra y las estrellas de Hollywood lucieron aureolas e imágenes de la Capilla Sixtina- fue revelador; no hay modo alguno de catolicismo que pueda cohesionarse con el complejo industrial liberal de las celebridades y que no sea algo más que una estética superficial.
En el centro de Manhattan, ha surgido el catolicismo en estos últimos cinco años como escenario para las It Girls [las “chicas de moda”] -que hoy se está infiltrando lentamente en Gran Bretaña- acompañado de un estilo fetichista y coqueto (crucifijos sobre pechos desnudos, calcetines hasta la rodilla, rosarios de cuentas). Es un modo irónico y cínico de burlarse de las «piedades liberales» de la década de 2010, a la vez políticamente reaccionarias y teológicamente insustanciales.
Sin embargo, tanto los reformadores católicos como los jóvenes poco serios que adoptan la religión cometen un error similar. Los jóvenes creen que pueden comprometerse con el estilo a la vez que subvierten el dogma. Y los reformistas creen que se puede forzar a que todo adopte una forma liberal, sin que importe su naturaleza inherente, al margen de la lógica. Mientras tanto, están a las puertas los conservadores.
Finn McRedmond redactora y responsable de colaboraciones del semanario británico The New Statesman, estudió en la Universidad de Cambridge y es columnista del diario The Irish Times.