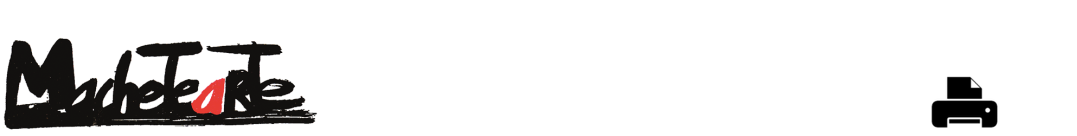Por Luis Hernández Navarro
Fuentes: https://vientosur.info
a Jtotik Miguel
En una noche estrellada en la cabecera municipal de San Pedro Chenalhó, compartiendo unos tragos, el sacerdote Miguel Chanteu conversaba plácidamente con un par de jóvenes llegados del centro del país. Las canciones de Juliette Gréco tocadas en un viejo tocadiscos, competían con el sonido de grillos y otros concertistas nocturnos.
Era agosto de 1976. El padre Miguelito, como cariñosamente le llamaban sus fieles, les mostraba a los fuereños una revista, Alarma!, en la que un reportaje lo acusaba de organizar orgías con los jóvenes mochileros europeos que visitaban su parroquia. “El padre Miguel cree en los hippies”, decía la publicación. El semanario era una pequeña prueba, entre otras muchas, del acoso del que ya entonces era víctima por parte de los caxlanes, que veían de mala manera su compromiso con los tsotsiles. Jacinto Arias era el alcalde del municipio.
El sacerdote nació en Normandía, Francia, en 1930, y ejerció el ministerio como cura-obrero. En 1965 llegó a Chiapas, después de tomar un curso (en parte de desgringalización) con Iván Illich. Cuando arribó a Chenalhó –les contó a los forasteros aquella noche húmeda– había tres catolicismos. El de los mestizos, que nada tenía que ver con el verdadero catolicismo, porque es más fácil “que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino de los cielos”. El de los indios, con sus modos y sus costumbres. Y el del cura, en un principio ajeno a los otros dos. Pero, más pronto que tarde –les confesó–, el amor a su pueblo lo convirtió en pedrano, lo llevó a hablar su lengua y hacer suyas las más profundas creencias de los tsotsiles.
A finales de 1992, los pedranos se movilizaron para liberar a unos compañeros suyos injustamente presos. Apenas unos días antes, el 12 de octubre, un contingente en el que participaban integrantes de la Alianza Nacional Campesino Indígena Emiliano Zapata (Anciez), algunos de ellos con arcos y flechas, había derrumbado la estatua del conquistador Diego de Mazariegos, durante la marcha para conmemorar los 500 años de resistencia indígena, negra y popular. A raíz de la protesta de los habitantes de San Pedro, el periódico Cuarto Poder le dedicó al religioso sus ocho columnas: “Sacerdote francés agita Chenalhó”. Y líneas abajo, un artículo anónimo denunció: “Miguel Chanteau guía a los indígenas en su ignorancia a cometer atrocidades”.
La fidelidad del párroco a su gente le costaría caro. En febrero de 1998, un par de meses después de la masacre de Acteal, en la que grupos paramilitares asesinaron a 45 integrantes del grupo Las Abejas que oraban por la paz en la ermita de Acteal, Chenalhó, el gobierno lo expulsó del país. La ira del gobierno de Ernesto Zedillo canceló así la posibilidad de que el religioso siguiera ejerciendo el sacerdocio en la región, después de 32 años de hacerlo. Signo de los tiempos, ya no lo acusaban, como lo hizo Alarma!, de organizar “orgías hippies”, sino de intervenir en la política interna del país. Indignado y conmovido hasta lo más profundo de su ser por la atrocidad, don Miguel tuvo la osadía de llamar a las cosas por su nombre: “la matanza de Acteal –dijo– fue un plan del Gobierno para destruir las bases de apoyo zapatista».
Desde Francia, fuera del territorio donde latía su corazón, les escribió a sus feligreses, víctimas de la violencia contrainsurgente: “Sean profetas de su pueblo, sosteniendo su esperanza de que un día ustedes también regresarán a vivir en paz a sus parajes con justicia y dignidad”.
En 2022, el Miguel Chanteu falleció en San Cristóbal de las Casas, adonde pudo regresar después de un largo exilio. Para despedirlo, Las Abejas de Acteal, le solicitaron: “Jtotik Miguel, te pedimos presentes ante Dios dile por favor que nos estamos muriendo y no es solo por las enfermedades curables, sino de todo el plan de muerte y destrucción de los ricos y poderosos en complicidad con los sicarios, el crimen organizado, el narco, bajo la anuencia de los malos gobiernos locales, estatales y federales en turno”.
La conversión del párroco hasta hacerse indígena, es una ventana para asomarse a la enorme transformación vivida por los pueblos originarios en Chiapas en las últimas cuatro décadas. Una transformación de la que nació el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), al tiempo que los mismos rebeldes la catalizaban, en la que los pueblos originarios se han convertido en sujetos de su propia historia.
La Foto
En 1985, Fabrizio León tomó una fotografía. La imagen habla por sí misma. Con los pesados bultos de café a sus espaldas y las huertas del aromático desplegadas hasta las faldas de la montaña frente a ellos, tres jornaleros indígenas chiapanecos caminan para dejar su carga. Es el último jalón del día. Tras una interminable faena pizcando las cerezas, se dirigen a dejar su carga al finquero antes de que el sol se ponga. Es un fruto cosechado con sangre y sudor, con despojo y dolor.
La historia que cuenta la imagen dista de ser anécdota. Ese pasado sigue presente. Está grabado en la piel y los recuerdos de quienes lo padecieron, pero también en sus hijos y nietos.
En el estado detentaba el poder la familia chiapaneca, en lo que parecía una novela de B. Traven. Estaba integrada por abusivos finqueros que explotaban salvajemente la mano de obra indígena y ejercían el derecho de pernada, practicaban la ganadería extensiva depredadora y talaban bosques y selvas. Para su protección y el sometimiento de los descontentos, disponían de guardias blancas y de los servicios del Ejército. La memoria de los agravios vividos en las fincas y en el dolor de la pobreza de los parajes de los Altos estaba a flor de piel de los indígenas, que los padecieron como peones acasillados o campesinos y colonizaron la selva en un moderno éxodo, pero también de quienes, como en Simojovel, Huitupán o Salto del Agua, los seguían sufriendo hasta a los 80.
En su formidable libro, Justicia autónoma zapatista: zona selva tzeltal, Paulina Fernández Christlieb, escribió:
Para quienes nacieron y trabajaron en aquellas fincas, lo que todavía importa a esos viejitos y viejitas son los tratos de animales que les daban, son los golpes de látigo que recibían de castigo. Son las jornadas de más de 12 horas sin pago, son los kilómetros que hay entre la finca y la ciudad hasta donde tenían que llegar y desde donde tenían que traer carga sobre sus espaldas.
De la amarga experiencia de nacer y trabajar como peones acasillados en fincas y monterías, del abuso de las mujeres por señores de horca y cuchillo, pero también del éxodo hacia la selva para construir otro futuro, nació la rabia y la obligación de cambiar las cosas, la voluntad de rebelarse contra un orden no solamente injusto, sino indigno.
A principios de la década de 1970, cientos de miles de indígenas chiapanecos, en su mayoría tseltales, tsotsiles, choles y tojolabales, dispusieron recuperar sus tierras, cosechas y vidas. Ocuparon latifundios; se asociaron en cooperativas para comercializar al margen de coyotes su café, ganado, maíz y artesanías; intentaron formar sindicatos para negociar mejores condiciones laborales; recuperaron su lengua; buscaron darse abasto y salud.
Su osadía al bordar el tejido asociativo de la resistencia provocó que pagaran una altísima cuota de sangre, cárcel y persecución policiaca y militar. Un ejemplo, entre muchos más: en el verano de 1980, en Wolonchán, municipio de Sitalá, campesinos desalambraron y ocuparon miles de hectáreas injustamente apropiadas por terratenientes ganaderos. Era gobernador de la entidad Juan Sabines Gutiérrez. Buscando poner las cosas en su lugar, el 30 de mayo de ese año, de las armas largas de las fuerzas del orden salió el fuego que asesinó a 50 indígenas.
Con el acoso permanente de las guardias blancas de finqueros y pistoleros con uniforme, las y los indígenas tuvieron que emprender un moderno viacrucis para que se reconociera la posesión de sus tierras. Recorrieron inútilmente oficinas públicas y tocaron puertas de funcionarios agrarios. En peregrinaciones/manifestaciones caminaron la cinta de asfalto que comunica Tuxtla Gutiérrez con la Ciudad de México. Con demasiada frecuencia, el transitar por el camino de las leyes les resultó inútil. La ruta del derecho sirvió para negarles justicia.
Muchas de esas personas indígenas miraban más allá de sus demandas inmediatas. El tileco Abraham López Ramírez fue el dirigente histórico de la Cooperativa Cholom Bolá. Además de comercializar su café soñaba con instaurar la República Chol. En las paredes de su oficina colgaba un cartel en el que se anunciaba la inminencia de que su deseo se cumpliera, impreso años atrás, en la época en que los franciscanos trabajaron en la región.
La mezcla de viejos agravios y lucha sin solución contra ellos, facilitaron las condiciones para que en buena parte de Chiapas se creara un peculiar animal asociativo de tres patas: organizaciones campesinas productivas, la palabra de Dios y el instrumento para defenderse del mal gobierno y la familia chiapaneca, el EZLN. El 1° de enero de 1994, esas comunidades en lucha desde décadas atrás dijeron ¡Ya Basta!, y se levantaron en armas. No estaban solas. La sublevación conectó con un profundo descontento nacional.
Señales
Una contra-reforma al artículo 27 constitucional de 1991 nubló el horizonte en el campo y produjo múltiples transformaciones en el mundo rural. La apertura al mercado de las tierras en manos campesinas e indígenas, que antes eran inembargables, abrió una caja de Pandora que alimentó la rebelión.
“Pasen a firmar los que no tengan miedo”, dijo el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, copiando las palabras de Emiliano Zapata, a 268 líderes rurales, entre los que se encontraban familiares del Caudillo del Sur. En la casa presidencial de Los Pinos, ante un cuadro del jefe del Ejército Libertador, los dirigentes de las centrales nacionales avanzaron uno a uno a suscribir el Manifiesto Campesino que avaló el fin del reparto agrario y la privatización del ejido. La fecha quedó registrada: 1° de diciembre de 1991.
Antes de comenzar la ceremonia, unos cuantos representantes que se olieron de qué iba la encerrona, preguntaron dónde estaba el baño y pusieron pies en polvorosa para no sumarse al documento. Entre ellos se encontraba un viejo líder agrario chiapaneco que, después de ese día, prefirió desaparecer de la actividad pública.
Cientos de miles de campesinos y campesinas en todo el país, que llevaban décadas luchado por la tierra, vieron como una gran traición el compromiso adquirido ese día de sus líderes de superar el reparto agrario convocando a un gran esfuerzo de conciliación entre la gente del campo. En Chiapas se prendieron las señales de alerta. El zapatismo dio un salto organizativo enorme. Los pueblos acordaron tomar la ruta de los fierros.
Ante la opinión pública, los primeros indicios públicos de la existencia de los insurgentes aparecieron el 22 y el 23 de mayo de 1993, cuando el Ejército encontró el campamento rebelde de Las Calabazas, en la sierra Corralchén, de la Selva Lacandona. El 24 de mayo, los soldados rodearon la comunidad de Pataté, concentraron a sus habitantes en el centro y, sin orden de cateo, se metieron a revisar casas. Encontraron unas cuantas armas de bajo calibre, utilizadas para cazar. Ocho indígenas fueron detenidos. Más tarde arrestaron al azar a dos guatemaltecos que vendían ropa. Fueron acusados de traición a la patria. La región se militarizó y se derramaron nuevos y abundantes recursos del Programa Solidaridad. Pero el camino de la rebelión siguió adelante.
Casi 10 años antes, el 17 de noviembre de 1983, se había fundado el EZLN. Seis personas, tres indígenas y tres mestizos, una mujer y cinco hombres, establecieron en Tierra y Libertad, hasta el fondo del Desierto de la Soledad, donde no había ni un alma, un campamento guerrillero. Nueve meses después, en agosto-septiembre de 1984, se unió al contingente el capitán segundo Marcos
La llegada del capitán Marcos a la selva coincidió con el avance de las revoluciones en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. En las más remotas comunidades de la Lacandona podían escucharse Radio Habana, Radio Sandino y Radio Farabundo Martí. Engarza, además, con grandes movilizaciones magisteriales, campesinas e indígenas y con el avance de la iglesia progresista en la región, encabezada por el obispo Samuel Ruiz.
El núcleo promotor del EZLN se encontró con cientos de comunidades politizadas y cohesionadas, con multitud de dirigentes indígenas auténticos (muchos formados por la iglesia) sin vínculos con el PRI y con organizaciones sociales con cada vez menor capacidad de gestión. Y con una salvaje represión. La combinación de la lucha por la tierra, la apropiación del proceso productivo y la palabra de Dios formó un potente coctel asociativo que, sin embargo, estaba incompleto. Pese a sus proezas organizativas, de su formación y sus luchas, la discriminación, el maltrato y la humillación persistían. El camino de las armas, impulsado por las y los zapatistas, dio a las comunidades lo que el gobierno hecho finca les negaba: satisfacer su deseo de saber, la reconstitución como pueblos, el orgullo de ser quienes eran, la dignidad rebelde.
Así que bastaron 10 años para que ese núcleo original de seis personas se convirtiera, como Espartaco, en miles. A partir de 1992 las comunidades comenzaron a acordar declararle la guerra al gobierno. Guardaron el secreto, hasta que el 1° de enero de 1994 se alzaron.
Ese hermetismo también lo procuraron, antes y después del levantamiento de 1994, los maestros del sistema de educación pública que trabajaban en escuelas de poblados zapatistas y vieron cómo la fiebre de la revolución crecía en ellos. Al igual que los papás de sus alumnos, silenciaron lo que sucedía ante sus ojos.
Uno de ellos enseñaba, con otros dos más, en una escuela multigrado en San Miguel, cerca de La Garrucha. Desde que estudiaba en la Normal Rural de Mactumactzá escuchaba que había grupos armados de este lado del río Lacantun. Pensaban que se trataba de las guerrillas guatemaltecas. Pero otros sabían que el EZ (al que nombraban sin la E) ya andaba organizándose y visitando pueblos. En la normal estaban prohibidos los grupos ideológicos, pero actuaba el Partido de los Pobres, los chapines y chavos que apoyaban a los que tendrían como uniforme pantalón negro, camisola café, gorra y paliacate o pasamontañas.
En San Miguel sólo quedaron las mujeres y los niños. Los hombres ya no estaban en la comunidad. Se movieron a la Montaña. No se sabía cuándo iban a irrumpir armados, pero había la certeza de que estaban organizándose en una guerrilla. Tenían un absoluto respeto a los maestros. Nos pedían que no comentáramos nada. Los muchachos de secundaria del equipo de futbol dejaron de ir a jugar. Era normal que desaparecieran. Tras 1994, el combinado se llamó EZLN. Su logo, la figura del Che.
Platican los maestros sobre aquellos años:
La vida en las comunidades era muy organizada. Los zapatistas son muy disciplinados, muy organizados, muy aseados. Cada quien sabía lo que tenía que hacer. Eran evidentes los cambios en los jóvenes. Los niños tenían una visión muy crítica de la sociedad. En el desfile del 20 de noviembre, se vestían con paliacates, pasamontañas y rifles de palo. Llevaban caballos. Sus consignas eran: ¡Zapata vive, la lucha sigue! ¡Muera el mal gobierno! Era una algarabía. Cantaban canciones de la guerrilla.
En las asambleas de las cooperativas de pequeños productores de café algunos de sus dirigentes desaparecieron del mapa, para reaparecer hasta después del alzamiento, ya no como caficultores, sino como zapatistas. Otros (muchos de ellos jóvenes) se ausentaron durante algún tiempo y retornaron con una formación política sorprendente. Varios más, usualmente muy activos en las asambleas de sus asociaciones, visiblemente cansados, dejaron de intervenir en las juntas, mientras dormitaban recargados en los bultos del aromático. Después se sabría que utilizaban las noches para entrenarse en otros menesteres.
Las grandes centrales campesinas nacionales comenzaron a desmoronarse por dentro. Se fueron transformando rápidamente en cascarones semivacíos. Sus dirigentes intermedios seguían adheridos a sus siglas, pero su política era ya muy otra.
Simultáneamente, multitud de productores que durante años habían recibido créditos del Programa gubernamental para combatir la pobreza, para financiar sus cosechas y los habían devuelto religiosamente, dejaron de pagarlos y usaron los recursos para otras cosas. No fueron pocos los que vendieron sus vacas y puercos, ni los que dejaron de sembrar maíz. Se estaban preparando para algo grande. Mientras, las comunidades votaban por declarar la guerra al mal gobierno.
La inminencia del levantamiento armado era rumor insistente en círculos chiapanecos. Se hablaba de que sería el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Resultaba incierto si sucedería, su magnitud y la forma que tomaría.
El rayo en la oscuridad
Un rayo en la oscuridad del neoliberalismo salinista iluminó al México de abajo en la noche del 31 de diciembre de 1993. Al sonar el tambor del alba, decenas miles de indígenas zapatistas ocuparon militarmente las cabeceras municipales de las siete principales ciudades de los Altos y la selva de Chiapas.
El EZLN había crecido durante años en silencio, bajo la hierba, hasta que llegó el momento de levantarse en armas. La contrarreforma al artículo 27 constitucional izó la bandera blanca del reparto agrario y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte convirtió al país en Maquilatitlán; no les dejaban alternativas en el horizonte.
El grito zapatista de ¡Ya Basta!, del 1° de enero de 1994, sacudió el país entero y llegó a los más disímbolos rincones del planeta. Sus manifestaciones fueron tan inesperadas como diversas.
En los días álgidos del conflicto, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), con una presencia relevante en Chiapas, se involucró en la búsqueda de una salida pacífica al conflicto. Pese a que estaba integrada mayoritariamente por indígenas, sus miembros no solían identificarse hasta ese momento como tales. Pero el levantamiento trastocó esta dinámica y despertó en ellos un enorme orgullo de pertenecer a los pueblos originarios. En una asamblea efectuada en la antigua Ciudad Real, el maestro Humberto Juárez, un mazateco presidente de la organización, comenzó inesperadamente su discurso en su lengua, dirigiéndose a los asistentes como “hermanos indígenas”. El cambio era notable. En las reuniones, usualmente se hablaba en español y los pequeños caficultores se referían a sí mismos como “compañeros productores de café”. Hechos similares se precipitaron en todo el país.
A finales de 1995 pareció abrirse una ventana para atender una parte de su larga lista de agravios y reconocer constitucionalmente un nuevo pacto entre el Estado y los pueblos indígenas, que admitiera su existencia como tales y su derecho a la libre determinación y a la autonomía como parte de ésta. En esta dirección, el 16 de febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura indígenas.
El Estado mexicano nunca cumplió su palabra (sigue sin hacerlo). En su lugar aprobó una caricatura de reforma constitucional que le reconoció a los pueblos originarios derechos siempre y cuando no pudieran ejercerlos. Sin pedir permiso, en silencio, los zapatistas se dedicaron a llevar a la práctica lo que debió de aprobarse en la ley: construir la autonomía. En agosto de 2003 anunciaron, sin darle ese nombre, la creación de la Comuna de la Lacandona.
Hace ya 20 años de eso. Desde entonces, al margen de los funcionarios constitucionales (partidistas, les llaman ellos) y de la acción contrainsurgente en su contra, nombran sus propias autoridades, ejercen justicia, organizan de manera autogestiva la producción agropecuaria, se hacen cargo de la salud y la educación de sus bases de apoyo, desarrollan arte y deportes, sin aceptar recursos gubernamentales.
Con la memoria puesta en el infierno de lo que fue la vida en las fincas, el zapatismo ha formado a varias generaciones de indígenas rebeldes. A pesar del paso de los años, su impulso y vocación emancipadora se mantienen con un vigor inusual. En sus fronteras flexibles, no hay explotación. La industria criminal no ha podido avanzar en ellas. Muchas cosas han cambiado en el país y en el mundo gracias a ese impulso emancipador. Más cambiarán.
Han pasado 30 años de ese ¡Ya Basta! Desde aquellas fechas, las y los zapatistas no sólo han sobrevivido. También han construido una de las más asombrosas y sorprendentes experiencias de autogobierno y autogestión anticapitalistas. Se han renovado generacionalmente. Son un fermento contracultural excepcional y una fuente de inspiración para miles de luchadores altermundistas en todo el planeta.
Luis Hernández Navarro es coordinador de opinión del periódico La Jornada y fue asesor del EZLN