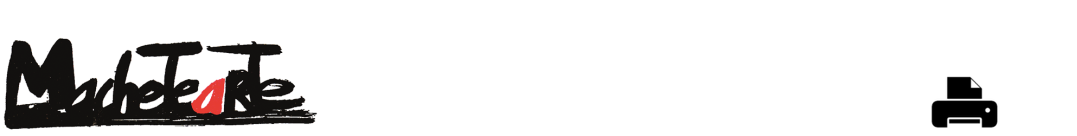Por Boaventura de Sousa Santos
Fuentes: www.elviejotopo.com
Para entender la aparición y el crecimiento de los partidos de extrema derecha en todo el mundo, y especialmente en Europa, tenemos que remontarnos al final de la Primera Guerra Mundial y analizar el turbulento curso de la democracia liberal desde entonces. La democracia liberal salió triunfante de la Primera Guerra Mundial, pero el triunfo duró poco. La fuerza de la izquierda se vio fatalmente afectada por la escisión entre socialistas y comunistas; la disolución por Lenin de la asamblea constituyente rusa en 1918, a pesar de que el partido bolchevique era minoría, puso fin a las esperanzas de una democracia no capitalista (la gran amargura de Rosa Luxemburg). A finales de los años veinte, los debates políticos estaban dominados por la derecha, una derecha que desde 1918 siempre había sido más anticomunista que democrática. A ello contribuyeron la preeminencia y la división de los parlamentos, la inestabilidad política y la incapacidad de hacer efectivos los nuevos derechos sociales frente a la ideología económica liberal dominante, el dominio de los grandes financieros privados y la persistente crisis económica. Si el poder real residía en la patronal y los sindicatos, la conclusión popular era que los parlamentos servían de poco.
Tras el gran trauma de la guerra, la población quería paz, seguridad y mejores condiciones de vida; los campesinos querían una reforma agraria. Pero la democracia liberal había traído sobre todo la polarización social. La democracia estaba siendo abandonada, tanto por aquellos que no veían en ella una contribución a la mejora de sus vidas como por aquellos, especialmente los jóvenes, para quienes el liberalismo había perdido el contacto con el mundo contemporáneo. En 1934, el dictador portugués António Salazar (que sólo conservaba un vestigio de parlamentarismo) afirmaba que dentro de veinte años no habría asambleas legislativas liberales en Europa. Dos propuestas rivales despertaron entusiasmo: el comunismo y el fascismo/nazismo (este último combinado a veces con un catolicismo conservador cuyo colectivismo consistía en la defensa de la familia). Ambos proponían un «Nuevo Orden» y un «Hombre Nuevo». Pero su atracción procedía sobre todo del fracaso de la democracia, de la debilidad del Estado liberal y del aparente suicidio del capitalismo (hiperinflación, desempleo, Gran Depresión). Las propuestas ultraliberales (más tarde llamadas neoliberales) de los economistas austriacos Friedrich Hayek y Ludwig von Mises fueron muy minoritarias e incluso ridiculizadas, y sólo serían rehabilitadas cuarenta años más tarde, en el Chile de Pinochet (1973), convirtiéndose desde entonces en la ortodoxia económica dominante. En los años treinta, el liberalismo glorificaba el individualismo egoísta y descuidaba el sentimiento de comunidad y las exigencias de una nueva era colectivista. Un ambiente autoritario dominaba Europa y se decía que la era de la democracia había terminado, un tema recurrente.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, la democracia volvió triunfante, aunque ahora en una Europa dividida, en el contexto de la Guerra Fría, entre el bloque capitalista occidental y el bloque comunista soviético. Conviene recordar que la desnazificación fue mucho más eficaz en el bloque soviético que en el occidental, y que los gobiernos conservadores occidentales fueron mucho más duros con la extrema izquierda (algunos partidos comunistas fueron ilegalizados y todos vigilados) que con la extrema derecha (los partidos neonazis fueron ilegalizados, pero muchos nazis, sobre todo técnicos, se integraron en los nuevos gobiernos alemanes o fueron contratados por agencias estadounidenses). Mientras, la democracia era ahora diferente: orientada al bienestar de los ciudadanos (Estado de Bienestar), con fuerte intervención del Estado en la economía, tributación alta y progresiva, negociación colectiva, crecimiento económico y prosperidad como palabras clave para hacer desaparecer la lucha de clases. La nueva sociedad de consumo representaba una cierta americanización de Europa, pero la intervención del Estado en la economía y los derechos sociales distinguían al capitalismo europeo del estadounidense. Obviamente, ambos eran colonialistas.
A partir de los años setenta, todo empezó a cambiar. El laissez faire, que parecía enterrado en la Primera Guerra Mundial, y el dúo Hayek-Mises volvieron para quedarse, la lucha de clases se reavivó, pero esta vez como una lucha de los ricos contra los pobres y las clases medias. Surgió el anti-estatismo, combinado con una mentalidad autoritaria (del Estado protector al Estado represor), la derecha empezó a dominar la opinión pública y a fomentar la polarización social, y la democracia volvió a entrar en crisis. Este es el contexto en el que nos encontramos.
La historia nunca se repite. Hay muchas diferencias importantes en Europa en comparación con el mundo de hace cien años y estas diferencias tienen diferentes repercusiones en el Sur global, especialmente en el Sur que es más dependiente política y culturalmente del Norte global.
El fin de la alternativa comunismo-fascismo/nazismo
La primera diferencia es que de las dos alternativas que entusiasmaron a la juventud de los años 20 y 30 –el comunismo y el fascismo/nazismo– sólo la segunda parece estar en la agenda política de los deseos. Esta diferencia tiene un enorme significado. No significa que no existan hoy alternativas al capitalismo en nombre de las democracias más transformadoras que la democracia liberal. Pero tales alternativas aún no son capaces de formulaciones sintéticas y agregadoras, ni de movilizar a grandes masas de jóvenes, excepto quizás en el tema ecológico.
A lo largo del siglo XX, la extrema derecha siempre ha tenido dos versiones distintas. En los años 20 y 30, la más importante con diferencia fue el fascismo propiamente dicho, basado en líderes carismáticos, nacionalistas, racistas, a veces combinado con el cristianismo conservador (el valor de la familia), impulsado por un populismo de destrucción dirigido contra el individualismo y la debilidad del Estado, una extrema derecha que quería adquirir la dinámica de un partido de masas. Era un populismo distinto del actual, pero igual de orientado a la destrucción. Las versiones de hoy son, por ejemplo, el «antisistema» en EE UU, el «antiinmigración» en España y otros países del Norte Global, la «limpieza» en Portugal, o la «motosierra» en Argentina. El populismo de la construcción era más abstracto y vago, el «Nuevo Orden» de Mussolini o Hitler impuesto por un Estado autoritario como el actual, el «Make America Great Again» de Trump, o el «Hacer a España grande otra vez» del partido Vox.
La segunda versión de la extrema derecha, aunque muy minoritaria en las primeras décadas del siglo XX, proponía sustituir la fuerza del Estado por la fuerza del mercado. Era una ultraderecha hiperliberal, transcrita de las propuestas neoliberales del dúo Hayek-Mises, que veía al Estado como un coste a minimizar, a los impuestos como un robo y a la privatización como la solución para todo aquello que pueda generar beneficios; era una ultraderecha internacionalista, anti-carismática, individualista, hipermoderna y elitista, que veía la pobreza como una cuestión individual que nada tenía que ver con el empobrecimiento derivado de las políticas económicas y sociales. Mientras que la primera versión se reivindicaba social (nacionalsocialismo) y quería un Estado fuerte, la segunda, aunque residual, estaba presente, era hipercapitalista y quería hacer del mercado el principal regulador de las relaciones económicas y sociales, es decir, quería un Estado mínimo centrado en mantener el orden.
Estas dos versiones tenían el mismo objetivo: utilizar el descontento popular ante la ineficacia de la democracia como estrategia de poder y afirmación del capitalismo frente al comunismo. El fascismo tradicional utilizó la democracia para llegar al poder, pero una vez en el poder, ni lo ejerció democráticamente ni lo abandonó democráticamente. Esto es tan cierto de Adolf Hitler como de Jair Bolsonaro (Brasil) o Donald Trump (EEUU). La versión neoliberal de la extrema derecha admitió el colapso de la democracia como daño colateral de sus políticas económicas, cuya aplicación fue, con mucho, la más importante. Hayek, por ejemplo, escribió al diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung en 1977 para protestar por las injustas críticas del periódico al régimen de Pinochet en Chile; consideraba que el Chile de Pinochet era un milagro político y económico y arremetía contra Amnistía Internacional por considerarla «un arma para la difamación de la política internacional»[1].
Consciente de sus intereses, el gran capital siempre se ha sentido atraído por las propuestas de la extrema derecha, y en este terreno las cosas no han cambiado mucho en los últimos cien años. La gran diferencia es que en los años 20 y 30 la amenaza del comunismo era real y las dos versiones de la extrema derecha se consideraban antídotos eficaces contra lo que entonces se veía como el suicidio del capitalismo ante la crisis y la protesta social alimentada por la atracción del comunismo. Ahora que el comunismo no está en la agenda política, las fuerzas de extrema derecha tienen que inventarlo, considerando comunismo toda intervención del Estado para reducir las desigualdades sociales. Para ello construyen la ideología del anticomunismo basada en dos pilares: el control casi absoluto de los medios de comunicación corporativos y las redes sociales; y la religión política conservadora, principalmente evangélica, pero también católica y sionista, que una vez más construye el apocalipsis en torno al comunismo y lo convierte en el anticristo. Esta diferencia con respecto a principios del siglo pasado hace que el futuro de la democracia sea aún más problemático.
La normalización del fascismo
La segunda diferencia respecto a los años 20 y 30 es la capacidad del fascismo para normalizarse como alternativa democrática, no teniendo ya que recurrir a golpes de Estado (como ocurrió con Hitler, Mussolini, Salazar y Franco). El caso paradigmático contemporáneo es el actual gobierno italiano liderado por Georgia Meloni. Presidenta desde 2014 del partido neofascista Fratelli d’Italia, Meloni dirige un país cuya Constitución prohíbe hacer apología del fascismo. Tal apología, sin embargo, se hizo de la manera más frontal durante la conferencia anual de su partido (Atreju, 2023). Cientos de camisas negras se reunieron en formación militar frente a la sede del partido neofascista surgido tras la guerra (Movimiento Social Italiano), haciendo el saludo fascista. Meloni impidió cualquier represión de esta manifestación. Básicamente, la normalización se deriva del acercamiento entre las políticas de derecha y extrema derecha en Europa. En el caso de las políticas contra la inmigración y las minorías, por ejemplo, no hay diferencias entre las posiciones de Meloni y Rishi Sunak, Primer Ministro del Reino Unido. La normalización es a veces el resultado de una propaganda subliminal. Por ejemplo, el eslogan fundamentalmente de izquierda del «orgullo gay» se utiliza ahora para promover el «orgullo italiano». La normalización presupone el apoyo de los medios de comunicación corporativos, que no le ha faltado a Meloni, como tampoco a Berlusconi (son los mismos canales de televisión) e incluye la criminalización de periodistas y políticos disidentes, sin hacer saltar ninguna alarma. Roberto Saviano, el gran luchador contra las mafias ha sido objeto de una persecución criminal. La normalización alcanza un nuevo nivel cuando va más allá de la clase política y se convierte en parte de la vida cotidiana, por ejemplo cuando un restaurante imprime la cara del Duce en la factura.
(Fin de la primera parte)
Traducción de Bryan Vargas Reyes