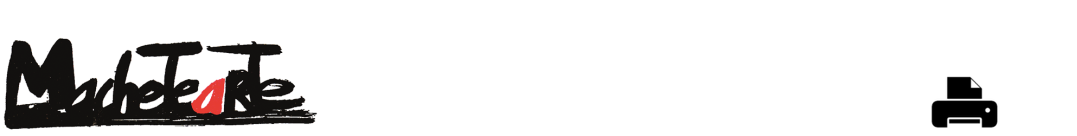Por Silvia Monetti
Fuentes: kaosenlared.net
Suele decirse que las oportunidades de comer de manera sana y sostenible están al alcance de todos, y que quien no lo hace es por su propia elección. Esta narrativa es muy conveniente para la industria alimenticia, pero carece de todo fundamento.
Cuántas veces comemos al día? Desayuno, almuerzo, cena, quizá algún tentempié… digamos que cinco veces. Por la mañana, ¿una barra de pan, cereales o solo un café? ¿Pasta para almorzar o preferiblemente para cenar? ¿Garbanzos o salmón? Bueno, ya no hay yogur natural en la tienda, así que quizá uno con azúcar. Y mira, la pizza congelada está de oferta esta semana. Sí, lo sé, de verdad quería comer más sano. Pero estoy cansada, no tengo tiempo y está de oferta.
Tomamos estas decisiones todos los días: al hacer la compra, en el comedor, en la panadería, delante de la nevera. En la mayoría de los casos, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos tomando una decisión. Nuestro comportamiento alimentario diario es mucho más complejo de lo que parece. Y solo en parte lo controlamos conscientemente: la mayor parte ocurre, por así decirlo, en segundo plano, como la aplicación del contador de pasos de tu teléfono móvil. No nos damos cuenta de que algo está activo, pero al final influye en cuánto nos movemos.
En el caso de la comida, marca una gran diferencia dónde nos movemos, es decir, en qué entorno alimentario. Porque a nuestro piloto automático le gusta confiar en lo que está disponible, es conveniente o habitual. Las decisiones alimentarias cotidianas rara vez se basan (únicamente) en la información, y eso tiene consecuencias.
Que la alimentación tiene un enorme impacto en la salud física y mental es algo que ya está claro para la mayoría de la gente. Mucha gente intenta comer en consecuencia, eligiendo la ensalada en lugar de la hamburguesa y comiendo fruta por la noche en lugar de chocolate. Sin embargo, seguimos comiendo demasiado azúcar, sal, grasa, carne y productos precocinados, y no suficientes verduras, cereales integrales, setas, legumbres, frutos secos y fruta, a pesar de que una alimentación sana también es más sostenible: una parte considerable de las emisiones de CO₂ relacionadas con la alimentación y de la pérdida de biodiversidad se debe a la producción de productos animales.
En las últimas décadas se ha consolidado la narrativa política del «consumidor responsable». Este planteamiento supone que la concienciación y la educación sobre opciones alimentarias sanas y sostenibles llevarían a la gente a cambiar sus hábitos alimentarios. Este discurso exime en gran medida a la industria alimentaria, al comercio y a las autoridades reguladoras y traslada gran parte de la responsabilidad a los consumidores.
Se espera que tomen las «decisiones correctas» basándose en campañas informativas y llamamientos a comer de forma más sana o sostenible. Lástima que esto dé pocos resultados. Porque, por lo general, la gente no toma la mayoría de sus decisiones alimentarias (y no solo estas) basándose en la mejor información disponible. En su lugar, intervienen una serie de factores físicos, económicos, políticos y socioculturales, factores sobre los que el individuo tiene muy poco control.
Por supuesto, influye el hecho de tener competencias nutricionales, es decir, conocimientos sobre la composición y la manipulación de los alimentos, la capacidad de utilizar estos conocimientos, pero también la información suficiente y la alfabetización básica para comprender la maraña de etiquetas y guías o ver a través de la publicidad. Estas competencias están disminuyendo en la población. Sin embargo, el discurso público se centra generalmente en el comportamiento (de los individuos) y rara vez en las estructuras (del sistema alimentario).
Del desierto al pantano
El término «entorno alimentario» puede parecer complicado a primera vista, pero todos sabemos lo que es. Vivimos en él. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) describe el entorno alimentario como «el contexto físico, económico, político y sociocultural en el que los consumidores interactúan con el sistema alimentario para tomar decisiones sobre la adquisición, preparación y consumo de alimentos». Esto significa hábitos, conocimientos y preferencias personales, pero también la presencia y disponibilidad de alimentos, el acceso físico a ellos, el envasado y el tamaño de las porciones, los precios, la capacidad y voluntad de pagar, la publicidad y el marketing.
Aunque no solemos pensar en ello, es relevante que en el supermercado haya treinta tipos de yogur con azúcar y solo dos sin azúcar. Realmente hace la diferencia que las patatas fritas y los caramelos se coloquen en los estantes superiores o en los inferiores, a los que los niños llegan más cómodamente. También influye que se fije un margen más alto para los productos ecológicos que para los convencionales, y que se ofrezcan con menos frecuencia en promoción. Una encuesta realizada recientemente entre consumidores europeos reveló que los precios son el principal obstáculo para una alimentación sostenible y sana. Por tanto, a través de sus estrategias de precios y acciones publicitarias, las empresas pueden contribuir en gran medida a apoyar o dificultar determinados hábitos alimentarios.
Es relevante que en el cine un refresco de 2 litros y unas palomitas grandes cuesten lo mismo que un refresco pequeño con palomitas pequeñas. Es relevante que veamos por todas partes anuncios de aperitivos y comidas preparadas y rara vez de frutas y verduras frescas: casi podríamos tener la impresión de que solo los productos altamente procesados pueden proporcionar momentos de placer o incluso de sociabilidad en la vida cotidiana.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los alimentos poco saludables son cada vez más fáciles de conseguir en los comercios y en los desplazamientos, más asequibles y más promocionados. Un estudio reciente del Instituto Max Planck de Investigación del Metabolismo de Colonia (Alemania) demuestra que el consumo regular de azúcar y grasas modifica nuestro cerebro para que comamos cada vez más.
Vivir en la ciudad o en el campo marca la diferencia, porque en el campo suele haber menos opciones de compra y a menudo necesitas un coche para llegar a ellas. Si tienes mala suerte, tendrás que hacer la compra en autobús, posiblemente con niños y un cochecito o andador a cuestas, aunque el autobús solo pase cada dos horas, si es que pasa. Quienes viven en la ciudad, sin embargo, no tienen automáticamente más suerte: depende de si viven en un barrio con varios supermercados, tiendas de descuento, mercados ecológicos, farmacias, tal vez incluso un punto de venta de alimentos compartidos, un mercado semanal y restaurantes agradables, o en un sector con menos tiendas, cadenas de comida rápida y posiblemente ni siquiera un punto de venta de alimentos de beneficencia.
Estas zonas se denominan «desiertos alimentarios»: regiones pobres en ingresos y estructura donde los residentes tienen un acceso muy limitado a una variedad saludable de alimentos. También hay lugares donde hay alimentos en abundancia, pero en su mayoría productos que, si se consumen en exceso, perjudican la salud y el medio ambiente. A estos se los conoce como «pantanos alimentarios». Pedir a las personas que viven en estos vacíos de suministro que «tomen decisiones sanas y sostenibles» está completamente fuera de la realidad.
Muy a menudo, nuestros entornos alimentarios no facilitan elecciones nutricionales correctas. Al contrario, facilitan una alimentación insana e insostenible. Esto, a su vez, refuerza la preferencia por alimentos nutricionalmente desfavorables (densos en energía y pobres en nutrientes) y solidifica unas cadenas de suministro insostenibles.
¿Igualdad de oportunidades? Sí, claro
Al final, se trata una vez más de una cuestión social: dónde vives, qué tipo de alimentos puedes permitirte, qué educación tienes, cuánta competencia nutricional posees y en qué situación familiar te encuentras. Los estudios demuestran que los hogares socioeconómicamente desfavorecidos se ven obligados a consumir una variedad mucho menor de alimentos y prefieren los alimentos altamente procesados, baratos y saciantes a las verduras y frutas frescas. La obesidad, la diabetes de tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, algunos cánceres y la mortalidad prematura suelen asociarse a una dieta poco saludable y se diagnostican con más frecuencia en estos grupos. Las pruebas empíricas de la relación entre desigualdad social y salud son claras.
Sin embargo, el discurso predominante de las «decisiones de consumo responsables» culpa a los consumidores por no elegir opciones saludables y sostenibles. Porque si el mercado, como se afirma, ofrece todas las opciones y las personas tienen «libertad de elección», entonces quienes no toman las «decisiones correctas» solo pueden ser responsables de sí mismos, como si sus actos se debieran exclusivamente a sus propios defectos. Este discurso no solo carece de fundamento científico, sino que también tiene un peligroso trasfondo moral que se manifiesta en la estigmatización de las personas con sobrepeso o de bajo nivel socioeconómico.
Al mismo tiempo, las investigaciones muestran que muchas personas están dispuestas a hacer más sostenibles sus hábitos alimentarios, pero les resulta difícil hacerlo en las circunstancias actuales. Los mayores obstáculos son los precios, la falta de información y la escasa disponibilidad de alimentos adecuados. Y este es un problema presente en todas las latitudes. El Consejo Científico de Política Agraria, Nutrición y Protección del Consumidor del Ministerio Federal de Alimentación —un importante órgano del gobierno alemán—, por caso, lleva tiempo reclamando entornos alimentarios «justos»: condiciones adaptadas a las personas que hagan más atractiva la opción más sostenible y hagan posible que todo el mundo coma de forma sana y sostenible a diario. Cuando se trata de diseñar estos entornos, Alemania va a la zaga del resto del mundo.
La industria alimentaria se opone
El monoliberalismo y la forma en que se ha incorporado a los mecanismos institucionales configuran de forma significativa los entornos alimentarios y su gobernanza. Para crear entornos alimentarios verdaderamente justos es necesario desplazar el centro de atención de los individuos a las estructuras: a la desigualdad que deja a muchas personas sin elección y a las empresas que influyen conscientemente en nuestro comportamiento alimentario en su interés por obtener beneficios. Hay muchas palancas que podrían ajustarse: no tenemos un problema de conocimiento, sino de aplicación.
Por citar solo algunos ejemplos, podrían eliminarse las exenciones del impuesto sobre el valor añadido para los alimentos poco saludables o podrían introducirse impuestos nuevos. Los alimentos sanos, en cambio, podrían subvencionarse. Más de cuarenta países ya aplican un impuesto sobre las bebidas azucaradas. En Corea del Sur, la venta de comida rápida y bebidas azucaradas está restringida a doscientos metros de las escuelas desde 2010. Y en varias ciudades estadounidenses, los menús infantiles deben incluir por defecto agua o bebidas sin azúcar.
Cuánta eficacia muestran este tipo de medidas para controlar y ayudar a reducir un problema que afecta a todo el mundo variará según cada entorno. Lo que sí es seguro es que no se puede esperar nada de las apelaciones a la buena voluntad de la industria. Hacen falta medidas concretas que propongan transformaciones de raíz. El camino más eficaz y justo hacia una alimentación sana y sostenible para todos pasa por cambiar los factores estructurales que determinan la elección de alimentos y perjudican a millones de personas.