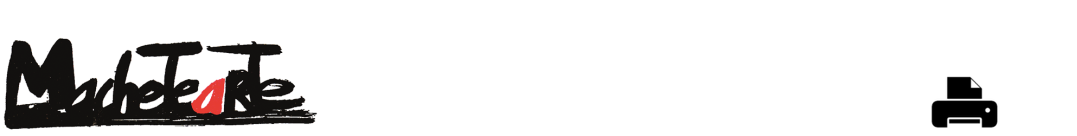Por Omar Nava Barrera
Pareciera inverosímil escuchar que dentro de una institución educativa acontezcan agresiones sexuales como una de muchas expresiones de violencia de género que quedan invisibilizadas. Más cuando se trata de una institución que es catalogada como la “máxima casa de estudios”, la universidad de la nación – incluyendo sus escuelas del nivel medio superior, por supuesto – cuyos principios tendrían que velar por la integridad de las y los estudiantes, de las y los profesores y de todo el conjunto de personas que le da nombre y sentido. Por eso se dice que la universidad suele ser un medidor de las contradicciones sociales.
El presente escrito tan sólo busca poner en evidencia una problemática que se ha desbordado en los últimos años. Es la breve reflexión de una violencia estructural injustamente negada por la autoridad educativa e, incluso, por otros actores educativos en el mismo seno del quehacer pedagógico. El hecho se agrava aún más cuando el mismo cuerpo docente niega las agresiones y las desvirtúa, demostrando así una profunda ignorancia al no reconocer el acto educativo como político (Díaz, 2022). El producto de ello es una de las cosas más deleznables en el quehacer educativo, me refiero a una falta de empatía que justifica la violación desde zonas de confort hiperindividualizadas, poniendo en evidencia que la comunidad docente es un mito y sólo funciona como parte de la demagogia de la autoridad educativa.
Las agresiones sexuales en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM han sido hechos aberrantes y detonantes de indignación colectiva. No se pueden entender como hechos aislados. La violación sexual del pasado 17 de octubre, en las instalaciones del CCH sur, es una de varias agresiones en los planteles de la universidad, pareciera que se goza de impunidad ante los ojos de la institución educativa más importante del país, ¿acaso ese es el tipo de raza que no dignifica el espíritu?.
Y aunque, según una nota del periódico La Jornada del 26 de octubre, las comisiones de profesores del plantel expresaron su supuesto apoyo a la víctima de la agresión, la realidad es que en los actos no se quiere comprender que la problemática no cambiará si no se trabaja desde la cohesión comunitaria, en un ejercicio constante de problematizar los hechos tanto dentro de las aulas, en el ejercicio de enseñanza-aprendizaje, como en las acciones contra una estructura heteropatriarcal vestida de azul y oro.
Las manifestaciones feministas organizadas, como una respuesta disruptiva, continua y creativa, no se quieren comprender como una vía para exigir justicia y construir otros horizontes de relaciones justas no violentas ni machistas. Al respecto no olvidemos que el año 2018 estuvo marcado por acciones feministas que ponían en evidencia una profunda crisis de violencia estructural en los planteles y facultades de la universidad. Al respecto es preciso reconocer las acciones de las estudiantes pero también de las profesoras que han decidido estar codo a codo en la lucha contra las violencias de género, dignificando su labor docente al encarnar otras formas de hacer educación desde las luchas feministas. Me refiero específicamente a Renata Nocheztli una gran amiga, profesora comprometida y la cual me ayudó a escribir este breve artículo.