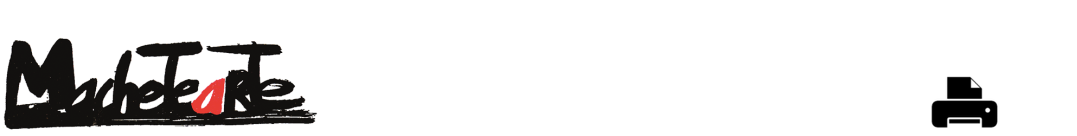Por Omar Nava Barrera
Vivimos una época en el mundo mediada por una de las fases capitalistas más grotescas y burdas. Por supuesto, me refiero al extractivismo como una etapa en la que se pone cada vez más en evidencia que la vida, sí, la vida misma en toda su complejidad y en todas sus manifestaciones micro, meso y maso; se reduce a una suerte de lucro y mercancía, sobre un escenario donde, impasibles, vemos actuar al señor Despotismo y a la señora Falacia mientras nos avientan cacahuates.
Y es que, incluso los gobiernos denominados progresistas de la región latinoamericana, no están para nada exentos de aplicar este tipo de políticas depredadoras de los bienes que nos comparte la madre tierra. Aparentemente el extractivismo se ha convertido en una estrategia, reflejo de una estructura económica que pareciera autómata, enquistada hasta el tuétano en las economías, aparentando ser una táctica necesaria e incuestionable para poder sobrevivir como sociedad en este sistema-mundo.
Es como si ya no pudiéramos escapar de este esqueleto amorfo con vida propia, a la vez que las mayorías caen en un conformismo sombrío y las minorías que pretenden despertar ven sus gritos ahogados en la nada, como si el eco ya no resonara. La invisibilidad y la negación se han convertido en políticas violentas que deben salir de su aparente naturalidad y neutralidad. En este sentido, el extractivismo, como una supuesta estrategia necesaria para el “bienestar” económico en detrimento del territorio y de los pueblos; debe visibilizarse mediante la problematización pues, de otro modo, se aplaude la nacionalización del litio pero se entrega el agua a multinacionales como Danone.
Pero como bien lo afirma Boaventura de Sousa Santos, cuando la opresión crece la resistencia se globaliza (2010). Y es que las luchas en defensa del territorio se han convertido en imprescindibles y en espacios pedagógicos de resistencia ante un sistema-mundo que está demostrando ser cada vez más rapaz, sin importar la devastación de bosques, lagos, ríos, subsuelo etc. En relación con esto, se pone de manifiesto que la irracionalidad del capital es desmedida.
Cuando afirmo que las luchas en defensa del territorio son espacios pedagógicos me refiero a que son espacios eminentemente formativos en muchos sentidos. Primero, tomemos en cuenta que las sociedades neoliberales hiper-consumistas han despolitizado a sus ciudadanos, hay pues un perfil de sujeto marginado (en todos los sentidos) y al margen de los procesos político-sociales que acontecen en su día a día, ese es el escenario. Sin embargo, se erigen, en contra posición, los espacios en defensa del territorio.
Quién no recuerda, por ejemplo, la lucha en contra del basurero en Alpuyeca Morelos; o más actualmente la defensa por el agua en San Miguel Xoxtla (en el estado de Puebla) en contra de la planta de Bonafont; incluso en la urbe, con los pobladores de Santa Úrsula Coapa en contra del megaproyecto Conjunto Estadio Azteca; e integrantes de los pueblos de la región Tolteca del municipio Atitalaquia del estado de Hidalgo que se acaban de pronunciar en contra del basurero ilegal y del corredor industrial, por sólo mencionar algunas luchas. En efecto, son resistencias cada vez más vivas que nos están enseñando concretamente la necesidad imperiosa de defender el territorio como algo transversal, sin importar el tipo de gobierno en turno. En su seno, se está formando un perfil de persona que, con su ejemplo, proyecta al exterior lo que a muchos se nos ha olvidado, que la tierra no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a ella.