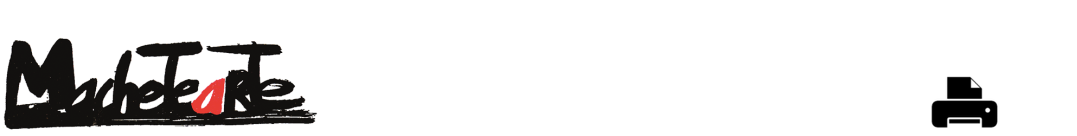Por Carlos Vargas
El 27 de septiembre de 2014, a través de redes sociales, Marissa Mendoza vio la fotografía, de un hombre desollado. Un escalofrío la recorrió, pues reconoció en la imagen la ropa de su esposo, Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa. La noche anterior, el normalista le llamó para decirle que a él y a sus compañeros les estaban disparando en Iguala.
En junio pasado, la Fiscalía General del Estado de Guerrero dio su (estúpida) conclusión de la averiguación previa en el caso: a Julio le arrancó el rostro »fauna nociva». Sí, se entregó la responsabilidad a un animal anónimo más salvaje y rabioso que un policía municipal. Sin embargo, compañeros y familiares rechazaron la versión.
En entrevista, Ernesto Guerrero Cano, normalista/compañero de Julio César Mondragón, sobreviviente de la llamada ‘‘noche de Iguala’’, denominó la acción como ‘‘un mensaje muy fuerte’’ con el que intentaron callarlos y paralizarlos por la vía del terror.
Mondragón perdió la vida, junto a su tocayo Julio César Ramírez Nava y a Daniel Solís Gallardo, la misma noche en que 43 de sus compañeros desaparecieron en las escabrosas tierras gobernadas, en ese momento, por José Luis Abarca Velázquez.
A casi un año del crimen, no hay castigo para los asesinos. A menos de dos meses del primer aniversario, la sonrisa de Julio Mondragón ‘‘El Chilango’’ (como le decían sus compañeros), vigila un sendero dentro de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Hace unos días, Pepe, taxista igualteco, aceptó llevarme a Cocula, Guerrero, municipio abandonado, cuya »modernidad» se reduce a la leyenda »Solidaridad» (aquel programa implementado por el expresidente Salinas el siglo pasado) incrustada en los muros. Visitamos el río San Juan, donde los restos de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa habrían terminado (o al menos fue lo que Murillo Karam y la PGR -Procuraduría General de la República- nos contaron). Todo el trayecto fue tranquilo.
Pero al intentar salir de Cocula, un policía municipal señaló a don Pepe que detuviera el vehículo y apagara el motor.
—Ya sabes que no puedes traer y llevar gente— dijo el sujeto y dejó 3 vías para… digamos, no tener pedos: 1) recibir la infracción, 2) dejar el pasaje o 3) ‘‘pagar la cuota’’ (su mordida).
—¿Cómo me vas a infraccionar? Dame chance, amigo— contestó Pepe.
El municipal se comunicó a través de su radio con un tal Naú y le contó:
—¡Ah, chingaos! ¿Con permiso de quién (transportaba gente a Cocula)?— se escuchó que contestó el tal Naú.
Pepe lo conocía y permitió que nos fuéramos.
El municipal se quedó frustrado y con ganas de dinero porque su poder no pasaba de acusarnos; y quien decidía era el mentado Naú. Fue patético. Y yo con dudas sobre la voz en el radio: ¿quién ‘chingaos’ es Naú? ¿Por qué se debe registrar el ingreso al municipio?
Ya en la carretera Iguala-Apipilulco, don Pepe, quien había permanecido en silencio desde que dejamos atrás al policía municipal, dijo: ‘‘Las concesionarias’’ (refiriéndose al hecho). No volvió a dirigirme la palabra hasta que le entregué un billete doblado de 200 pesos (lo que habíamos acordado por ir, tomar fotos, y volver) a dos cuadras de la terminal de autobuses en la cuna de la bandera, Iguala de la Independencia:
—Anda con cuidado y ya no regreses por allá— se despidió y se alejó en su unidad, la 442.
Sus palabras no fueron una amenaza, no lo malinterpreten, más bien un consejo.
La ‘‘verdad histórica’’ de la PGR en el caso Ayotzinapa, tiene muchas fisuras y, por lo tanto, sería atrevido asegurar que los 43 siguieron nuestra ruta o que sus restos fueron esparcidos en el río San Juan, sin embargo, hay que decirlo: allá, en Cocula, sí sentí frío.
Trending
- MÁS DE 866 Y 23…
- «La cirugía terminó, el paciente sobrevivió, se recupera y será más fuerte», presidente de Estados Unidos
- Civilización y Tecnología
- Dani Alves, la cultura de la violación y el régimen de la verdad
- ¿Se ha desbordado la Inteligencia Artificial?
- «Queremos vivir»: La ira contra Israel se fusiona con la ira contra Hamas y las protestas sacuden Gaza
- La derrota o (el declive) de Occidente
- Acciones de EEUU para revertir la situación