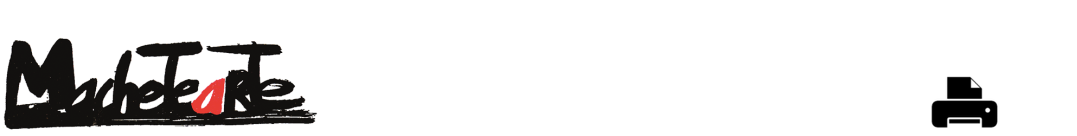Por Sean T. Byrnes
Fuentes: https://www.sinpermiso.info
Al margen de lo que pueda decirse de la presidencia de Jimmy Carter, está claro que el propio Carter quería que fuera transformadora. Desde su discreta toma de posesión en 1977 -Carter se saltó la comitiva y los bailes de etiqueta en favor de un atuendo de negocios y un paseo al aire libre por la Avenida de Pensilvania- hasta sus posteriores promesas de restaurar la independencia energética de los Estados Unidos, reformar la asistencia social e incluso transcender el «miedo desmesurado al comunismo» que había dominado la política exterior norteamericana desde la década de 1940, el trigésimo noveno presidente tenía mucho entre manos.
Elegido presidente tras la catastrófica intervención norteamericana en Vietnam y en medio de tensiones raciales y problemas económicos generalizados, Carter esperaba, tal como declaró en su discurso inaugural, «hacer resurgir el compromiso con los principios [morales] básicos» y establecer un gobierno «competente y compasivo».
Aunque Carter consiguió más de lo que se le suele atribuir -y sigue siendo uno de los hombres más decentes que han ocupado el cargo-, su presidencia no logró la transformación fundamental que buscaba. Por el contrario, su mandato contribuyó a establecer una pauta mucho más dudosa: la de presidentes demócratas con programas políticos admirablemente ambiciosos obstaculizados por su incapacidad para formar una coalición duradera o frenar la erosión del apoyo a su partido entre las clases medias y trabajadoras.
Llenar el vacío
Nacido en Plains, estado de Georgia, en octubre de 1924, Carter parecía destinado en un principio a una vida en la marina, y se graduó en la Academia Naval en 1946, sirviendo a bordo de submarinos hasta 1953. Ese año, una crisis familiar le obligó a regresar a Plains: su padre había muerto y la granja familiar se encontraba en una situación desesperada, lo que obligó a un Jimmy reticente (y a su esposa Rosalynn, aún más reticente) a regresar para dirigirla.
Sin embargo, el atractivo del servicio público nunca estuvo lejos y, restablecida la prosperidad a finales de la década de 1950, Carter se dedicó a la política, sirviendo en el Senado del Estado de Georgia antes de una fallida candidatura a gobernador en 1966 (fue finalmente derrotado por el archisegregacionista Lester Maddox). Aunque el propio Carter había demostrado una oposición personal al racismo poco común entre los blancos de Georgia con un origen como el suyo, demostró ser lo suficientemente político como para cortejar a los supremacistas blancos en su segunda candidatura a gobernador en 1970, una maniobra que bien pudo resultar decisiva en su victoria final.
Como gobernador, Carter volvió a sus raíces más antirracistas, denunciando la segregación, trabajando por mejorar la participación de los negros en el gobierno de Georgia y garantizando la igualdad de financiación para los distritos escolares de las minorías. Su reforma de la burocracia estatal es considerada por muchos como su principal logro durante su mandato en Atlanta, demostrando un interés por la «eficiencia» gubernamental y la reducción de costes que llevaría consigo a la presidencia. Fue, en muchos sentidos, una resurrección posterior al movimiento por los derechos civiles del tipo del «buen gobierno» de los demócratas progresistas representados por figuras como Woodrow Wilson.
A pesar de haber ejercido tan solo un mandato como gobernador, Carter se presentó como candidato demócrata a la presidencia en 1976. Aunque ya no estaba dispuesto a cortejar a los segregacionistas, Carter demostró una vez más su deseo de parecer todo para todos. Ese año, el New York Times informaba de que los votantes de derechas tendían a ver a Carter como uno de los suyos, al igual que los votantes de izquierdas, algo que según reconocieron fuentes anónimas de la campaña constituía una estrategia deliberada.
Aunque distaba mucho del engaño descarado practicado por algunos de sus predecesores inmediatos en el cargo, resultó eficaz para permitirle a Carter desenvolverse en un entorno político difícil. En esencia, el debate nacional sobre la guerra de Vietnam, los derechos civiles y la igualdad racial había fragmentado las coaliciones políticas formadas en las décadas de 1930 y 1940, dejando a los partidos demócrata y republicano profundamente divididos entre sus alas conservadora y liberal.
El amplio consenso que se había formado en torno a las políticas económicas de centro-izquierda del New Deal y la agresiva prosecución de la Guerra Fría en el exterior estaba empezando a fragmentarse, dejando poco claro qué tipo de nueva política vendría a continuación. Carter fue capaz de pasar de puntillas por este campo minado, complaciendo lo suficiente a la izquierda y a la derecha de su partido como para lograr su designación para la candidatura con tiempo suficiente para ver cómo sus oponentes se hacían pedazos en 1976 durante unas primarias del Partido Republicano mucho más prolongadas. El hecho de que Ronald Reagan estuviera a punto de derrotar al presidente en ejercicio, Gerald Ford, como candidato republicano, sin duda le facilitó las cosas a Carter en las elecciones presidenciales. Sin embargo, dado el bagaje que Ford llevaba a las urnas, la ajustada victoria de Carter (apenas sí obtuvo el voto popular) supuso un buen motivo para reflexionar.
Desacelerar la Guerra Fría
Carter siguió adelante. Profundamente comprometido con su fe baptista y fiado a su visión del mundo, actuó con audacia una vez en el cargo para trascender lo que él consideraba la política de poder amoral que los Estados Unidos habían practicado en décadas anteriores. El desastre de la guerra de Vietnam, las espectaculares revelaciones sobre las fechorías de la CIA que habían salido a la luz gracias a las investigaciones del Congreso en 1975 y el peligro siempre presente de una guerra nuclear significaban que había llegado el momento de volver a lo que Carter creía que eran las raíces morales de la nación: un profundo respeto por los «derechos humanos». «El compromiso de los Estados Unidos con los derechos humanos», tal como declaró en un discurso pronunciado en 1977 en la Universidad de Notre Dame, sería “un principio fundamental de nuestra política exterior”.
Aunque se trataba de un enfoque retórico, los derechos humanos no eran más que una forma conveniente de resumir un intento más amplio y más difícil de explicar consistente en reorientar la política exterior norteamericana. Influido por pensadores -como su asesor de seguridad nacional, Zbigniew Brzezinski- que temían que a mediados de la década de 1970 el mundo se estuviera apartando de los Estados Unidos, Carter se esforzó por pulir la reputación recientemente empañada de los Estados Unidos en el exterior abordando cuestiones globales supuestamente desatendidas por las administraciones anteriores.
En primer lugar, formuló un reproche directo a las políticas de línea dura de la Guerra Fría que habían conducido a la intervención norteamericana en Vietnam, anunciando que los Estados Unidos seguirían buscando la conciliación y el control de armamentos con la Unión Soviética. También adoptó un enfoque relativamente más complaciente con las demandas del Sur Global en las Naciones Unidas de una mayor igualdad económica internacional, nombrando, en un brillante golpe de efecto, a un héroe de los derechos civiles, Andrew Young, como embajador de los Estados Unidos ante la ONU. Su administración también realizó importantes esfuerzos (aunque incompletos) para hacer frente a la supremacía blanca en el sur de África, ayudando a poner fin al gobierno de la minoría blanca en Rodesia (actual Zimbabue). Además, Carter negoció personalmente lo que, durante un tiempo, pareció un paso definitivo hacia la paz entre Israel y Palestina: los Acuerdos de Camp David de 1978.
Podría decirse que su logro más duradero, y hoy poco apreciado, fue conseguir que el Senado ratificara los tratados por los que se devolvía a Panamá el control de la zona del Canal de Panamá y del propio canal. A mediados de la década de 1970, el control norteamericano del canal había perdido gran parte de su valor estratégico, pero seguía siendo una vergüenza para gran parte del mundo y un foco de violencia en Panamá. Aunque las tres administraciones anteriores se habían esforzado por desprenderse de la propiedad, la feroz oposición a «regalar» el canal en su país había paralizado el proceso (de hecho, oponerse a las negociaciones fue uno de los principales objetivos de Reagan para desbancar a Ford). Carter terminó el trabajo, asegurando la ratificación por un solo voto, a costa de un considerable capital político.
De hecho, Carter tenía cierta facilidad para gastar su capital político sin un plan para hacerse con más. Tanto su sesudo enfoque de los problemas políticos como su negativa, basada en principios pero a menudo abrasiva, a participar en el tradicional tira y afloja del que se nutría el Congreso, mermaron su capacidad de hacer avanzar la agenda de su administración a medida que avanzaba su mandato.
Y lo que es más grave, ofrecía poco en casa para asegurarse la lealtad de los votantes que se debatían tratando de ganarse la vida en medio del incierto clima económico de mediados de la década de 1970. Cierto es que se trataba también de un entorno difícil para los responsables políticos, pero la tendencia de Carter a favorecer la eficiencia y el recorte de gastos le llevó cada vez más hacia soluciones de «Estado más pequeño». El giro neoliberal, que se aleja de los elementos más socialdemócratas del New Deal y se acerca al fundamentalismo de mercado del presente, comenzó bajo el mandato y la dirección de Carter.
Los primeros indicios prometedores de que la administración trabajaría para reforzar la posición de los trabajadores y los pobres se desvanecieron a medida que la atención del presidente se dirigía a otros lugares y se hacía patente su preferencia por soluciones más conservadoras. Los funcionarios del Departamento de Salud, Educación y Bienestar, por ejemplo, presionaron a Carter para que resucitara un programa de renta nacional garantizada que había estado a punto de quedar aprobado por el Congreso durante el gobierno de Richard Nixon. Carter, sin embargo, se inclinó por propuestas más modestas, y ni siquiera el diluido «Programa para Mejores Empleos e Ingresos» de 1977 llegó nunca a convertirse en una prioridad (y se centraba tanto en recortar costes como en aumentar las prestaciones).
Un destino similar le aguardaba a la legislación que exigía al gobierno garantizar un puesto de trabajo a todos los norteamericanos, independientemente de las condiciones del mercado, un objetivo de la izquierda prosindical desde la década de 1940. Propuesto en 1974 por el senador Hubert Humphrey y el representante [en el Congreso] Augustus Hawkins, el proyecto de ley exigía inicialmente que el gobierno proporcionara un puesto de trabajo si el mercado no podía hacerlo. Carter se mostró escéptico e impulsó una propuesta más suavizada en 1977. La versión final del proyecto de ley, aprobada en 1978 como Ley de Pleno Empleo y Crecimiento Equilibrado, se limitaba a exigir al gobierno que persiguiera el objetivo del pleno empleo y, en la práctica, iba poco más allá de aumentar el número de informes que el gobierno federal presentaba cada año sobre la economía.
Los campos en los que Carter centró su atención tampoco ayudaron mucho a los votantes. Su Ley de Seguridad Energética y la desregulación de los precios de los combustibles fósiles redujeron probablemente los costes de la energía (y, por tanto, la inflación) a largo plazo, pero al igual que otras medidas políticas –entre ellas la desregulación de las compañías aéreas, los camiones y los ferrocarriles- es discutible hasta qué punto beneficiaron a los trabajadores y a la clase media.
A falta de un esfuerzo más amplio para realinear la estructura desigual de la economía norteamericana, estas medidas fueron para muchos norteamericanos poco más que una reorganización de los asientos de cubierta de un barco que se hundía. En 1978, Carter invocó las disposiciones de emergencia de la Ley Taft-Hartley de 1947 para romper una huelga de los United Mine Workers [Trabajadores Mineros Unidos]. Temeroso de que la huelga, de apenas tres meses de duración, provocara un aumento de los costes energéticos, Carter se puso de hecho del lado de la patronal, asestando uno de los primeros mazazos de una serie de golpes al poder de los sindicatos en las décadas siguientes.
Así, cuando la revolución iraní de 1979 trastornó el mercado mundial del petróleo -provocando una escalada de los precios, colas para repostar combustible y el resurgimiento de la inflación-, Carter tuvo poco que ofrecer para frenar la miseria. De hecho, una de sus soluciones, el nombramiento de Paul Volcker como presidente de la Reserva Federal, ofreció más sufrimiento inmediato, en lugar de lo contrario. Facultado para enfrentarse directamente a la inflación, Volcker elevó drásticamente los tipos de interés en el transcurso de 1979 y 1980, generando una feroz recesión. Para cuando Volcker terminó (después de que Carter dejara el cargo), la inflación remitió, pero también lo hizo el crecimiento salarial, una realidad que, en efecto, persiste hasta el presente.
La revolución iraní y la posterior crisis de los rehenes -un grupo de estudiantes radicales asaltó la embajada de Estados Unidos en Teherán, tomó como rehenes a sesenta y seis ciudadanos estadounidenses y retuvo a la mayoría durante más de un año- socavaron fatalmente la reputación de Carter en política exterior. Para muchos estadounidenses, su sensato intento de negociar una solución pacífica no fue más que una humillación, sentimiento que se vio agravado por el fracaso de una misión de rescate que provocó que dos aviones norteamericanos se estrellaran en el desierto iraní. Sus esfuerzos por reducir las tensiones de la Guerra Fría se vieron aún más minados por la invasión soviética de Afganistán en diciembre de 1979.
En conjunto, cuando llegó el periodo electoral de 1980, Carter tenía poco que hacer frente a Ronald Reagan y a su pregunta, políticamente demoledora, a los votantes: «¿Está usted mejor que hace cuatro años?». La respuesta muy clara, muy dolorosamente, fue que no. Carter perdió de modo decisivo.
Reagan, por supuesto, procedería a reducir enormemente el poder de las clases media y trabajadora, asegurando el camino a cuatro décadas de estancamiento de los ingresos, derrumbe de los sindicatos e ingente desigualdad actual. Sin embargo, dado lo poco que hizo el propio Carter por detener esta tendencia, no es de extrañar que los votantes, en particular los «demócratas de Reagan» de clase trabajadora, estuvieran dispuestos a darle una oportunidad al republicano. Tal como escribió Stuart Hall sobre el Partido Conservador de Margaret Thatcher, el éxito de Reagan no radicó únicamente en su «capacidad para embaucar a gente desprevenida, sino en la forma» en que «abordó problemas reales, experiencias reales y vividas… dentro de la lógica de un discurso…que los alineaba sistemáticamente con las políticas y estrategias de clase de la derecha». La política de soluciones de Carter -que carecía de intentos substanciales de mejorar de inmediato la vida económica de los votantes mediante la redistribución de la renta- no podía sencillamente competir con ello.
Todos sus sucesores demócratas en el Despacho Oval han caído en la misma trampa. Por tanto, la presidencia de Carter resultó transformadora, pero no en el sentido que él pretendía. Los izquierdistas que quieran escapar del modelo que estableció Carter deberían fijarse menos en su presidencia y más en su postpresidencia: un esfuerzo admirable, prolongado y dedicado a mejorar y elevar de forma inmediata las vidas de quienes sufren las privaciones, la enfermedad y la necesidad. Un presidente que siguiera este enfoque estando en el cargo podría ser verdaderamente transformador.
Jacobin, 29 de diciembre de 2024