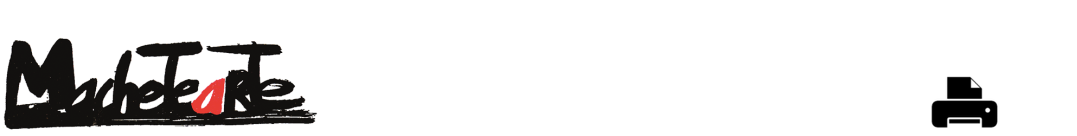Por Samir Amin
Fuentes: //www.elviejotopo.com
Las ideologías dominantes son por definición conservadoras: para poder reproducir todas las formas de organización social deben percibirse a sí mismas como el fin de la historia. Sin embargo, el primer paso del pensamiento científico consiste precisamente en buscar la manera de ir mas allá de la visión que los sistemas sociales tienen de sí mismos. El discurso conservador dominante adquiere fuerza por medio de la vulgar práctica de meter en el mismo saco a todos los valores que a su juicio rigen el mundo moderno. A ese saco se arrojan los principios de organización política (las ideas de derecho, estado, derechos humanos, democracia), valores sociales (libertad, igualdad, individualismo), y principios de organización de la vida económica (propiedad privada y libre mercado). Esta amalgama conduce a la equívoca consideración de que estos valores constituyen un todo indivisible que procede del mismo proceso lógico. De aquí la asociación de capitalismo con democracia, como si ambos tuvieran un obvio y necesario vínculo. Sin embargo, la historia nos muestra lo contrario: los avances democráticos han sido logrados a través de la lucha y no como un producto natural y espontáneo de la expansión capitalista.
A no ser que aspiremos a que el fin de la historia sea también el fin de la humanidad y del planeta gracias a su destrucción, debemos trascender el capitalismo. A diferencia de los sistemas previos, a los que les llevó miles de años agotar su potencial histórico, el capitalismo empieza a mostrarse como un breve paréntesis en la historia. A estas alturas, la tarea primordial de la acumulación ya se ha logrado, aunque sólo haya servido para sembrar las bases de un sistema capaz de suplantar un orden social caracterizado por una racionalidad superior no alienada y basada en un auténtico humanismo planetario. En otras palabras, el capitalismo, en efecto, ha agotado su potencial histórico positivo prematuramente; ha dejado de ser el medio (por lo menos inconscientemente) por el que se alcanzaba el progreso y se ha convertido, por el contrario, en un obstáculo para éste.
Aquí, la idea de progreso no ha de ser vista como algo abstracto que deba ser vinculado a la expansión de capital, sino que se define independientemente de éste a través de un criterio humano incompatible con los resultados reales del capitalismo: alienación económica, destrucción ecológica y polarización global. Esta contradicción explica por qué la historia del capitalismo ha estado compuesta desde sus comienzos por sucesivos
movimientos antitéticos. En algunos periodos la lógica de expansión del capital se comportó como una fuerza unilateral, y en otros la intervención de las fuerzas antisistema aminoró la importancia de la destrucción inherente a su expansión. El siglo diecinueve, con el dispar desarrollo de la revolución industrial, la proletarización y la colonización, representa la primera forma de expansión capitalista.
Pero a pesar de las loas dedicadas al capital, la violencia de las contradicciones reales del sistema llevaba a la historia no precisamente hacia su fin, como habían proclamado los triunfalistas de la Belle Époque, sino que la encaminaba hacia guerras mundiales, revoluciones socialistas y la rebelión de los pueblos colonizados. Tras la primera guerra mundial, el liberalismo triunfante agravó el caos y abrió el camino a la ilusoria y criminal solución que el fascismo ofrecía.
Así pues, sólo desde 1945 en adelante, tras la caída del fascismo, se abrió una fase de expansión civilizada gracias a los tres compromisos históricos que impusieron el comunismo soviético, la socialdemocracia y los movimientos de liberación nacional. Ninguno de estos compromisos logró una ruptura total con la lógica del capitalismo, pero hicieron prevalecer sobre el capital el respeto hacia los movimientos resultantes de la explosión de las contradicciones del capitalismo. En su desarrollo, estos acuerdos atenuaron los efectos devastadores de la alienación económica y la polarización. Pero esta etapa ha finalizado.
La lógica del compromiso, degradada progresivamente debido a su propio éxito, aunque sólo –y por definición– fuera parcial, sucumbió al desplomarse los sistemas que la habían legitimado.
Solamente nos queda preguntarnos: el regreso actual del discurso triunfalista del liberalismo que cree de nuevo en el fin de la historia, ¿anuncia la trágica repetición de antiguos dramas? Este neoliberalismo ¿no ha creado ya un vacío ideológico, y está sentando las bases para profundizar la polarización?
Evidentemente, habrá una reacción por parte de las víctimas. Es más, ya se está produciendo. Pero ¿qué lógica desarrollarán para oponerse al capital. ¿Qué clase de compromiso impondrán? Como hipótesis más radical, ¿qué sistemas suplantarán al capitalismo? Las estrategias alrededor de las cuales había tenido lugar la movilización popular (socialismo y descolonización) han perdido hoy credibilidad por la ausencia de nuevas respuestas a los nuevos elementos surgidos de los cambios permanentes del capitalismo. Quedan a la vista los temas sustitutorios: democracia (siempre limitada en forma tácita a algunos grupos privilegiados) asociada con formas (por lo general étnicas) de comunitarismo, cuyo reconocimiento se legitima en el derecho a la diferencia y a veces en el ecologismo; o en la especificidad cultural y, especialmente, religiosa.
La idea de que las diferencias culturales no sólo son reales e importantes, sino fundamentales, permanentes y estables, es decir, transhistóricas, no es nueva. En efecto, esta es la base de un prejuicio que han compartido todos los pueblos a lo largo de todos los tiempos. Todas las religiones se consideran a sí mismas como el fin de la historia, la respuesta definitiva. El progreso en la reflexión crítica, social e histórica (un avance
universalista) y la construcción de las ciencias sociales han requerido una lucha continua contra este prejuicio de inmutabilidad cultural. Las culturas y las religiones están en constante cambio, y este cambio tiene su explicación. Pero lo importante no es demostrar una vez más que esta visión de mundo se contradice con la historia real. Lo más urgente es saber por qué la absurda idea de la existencia de culturas situadas fuera de la historia se presenta hoy con tanta fuerza y convicción, y tratar de comprender los resultados de su éxito político.
Las teorías de la especificidad cultural son por lo general decepcionantes porque se basan en el prejuicio de que las diferencias son siempre decisivas, mientras que las semejanzas son sólo el resultado de la casualidad. Los resultados buscados en este empeño se obtienen, a priori, sobre esta base. Las diferencias aducidas como prueba revelan la banalidad de esta reflexión. Afirmar, como hace Samuel Huntington en su famoso texto «El choque de las civilizaciones», que estas diferencias son fundamentales puesto que involucran un territorio que define las relaciones entre los seres humanos y Dios, Naturaleza y Poder, es al mismo tiempo reducir las culturas a religiones y suponer que cada una de estas culturas desarrolla conceptos fijos específicos acerca de las relaciones en cuestión bajo las categorías predeterminadas por Huntington. Pero la historia nos muestra que estos conceptos son más flexibles de lo que comúnmente se cree y que se encuentran en sistemas ideológicos inscritos en distintas formas de la evolución histórica según circunstancias independientes de los mismos.
¿Hay malos y buenos culturalismos? El confucianismo explicó ayer el atraso de China y puede explicar su acelerado desarrollo de hoy. Para muchos historiadores el mundo islámico del siglo diez no sólo es más brillante, sino que posee un potencial mayor de progreso que la Europa cristiana del mismo periodo. ¿Qué explica entonces su cambio de rumbo posterior? ¿La religión (mejor dicho, lo que la sociedad concibe como tal) o algo más? ¿Cómo reaccionaron las diferentes instancias de la realidad unas con otras? ¿Cuáles fueron las fuerzas motoras?
Son preguntas a las que el culturalismo, incluso en formulaciones más rigurosas que las de Huntington, permanece indiferente.
Yendo aun más lejos ¿De qué culturas estamos hablando? ¿De aquellas definidas según el contexto religioso, según la lengua, el país, la región económica o el sistema político? Aparentemente Huntington ha elegido la religión como base de los siete grupos que define: Occidental (católicos y protestantes), Musulmán, Confuciano (¡el confucianismo no es una religión!), Japonés (¿sintoísta o confucianista?), Hindú, Budista y Cristiano Ortodoxo. Obviamente Huntington se interesa en los espacios culturales que plasman en potencia las divisiones del mundo de hoy. No hay duda, por ejemplo, de por qué separa a los japoneses de otros confucianos y a los cristianos ortodoxos de los occidentales (¿es quizás porque para la estrategia del Departamento de Estado, a la cual Huntington está cercano, la integración de Rusia en Europa es una verdadera pesadilla?).
No merece la pena preguntarse por qué ignora a los africanos, quienes, ya sean cristianos, musulmanes o animistas, aún poseen un puñado de especificidades (más que nada, este descuido del autor refleja sólo ignorancia y banales prejuicios raciales) o incluso a los latinoamericanos, que aunque cristianos no son tan «occidentales» como los occidentales. Y si son occidentales ¿por que no han salido del subdesarrollo? No es difícil continuar mencionando otros disparates que aparecen en estos escritos eurocentristas de tercera clase.
Huntington elabora su detallada taxonomía para llegar a la asombrosa conclusión de que seis de sus siete grupos ignoran por completo los valores occidentales, procediendo con éstos a las tramposas artimañas de siempre: identificar capitalismo con mercado, y democracia con capitalismo, apriorísticamente y a despecho de la verdad histórica. ¿No son Mercado y Democracia fenómenos recientes incluso en Occidente? ¿El Cristianismo medieval se reconocía a sí mismo en estos valores occidentales supuestamente transhistóricos?
Las ideologías, especialmente las religiones, son sin duda importantes. Pero durante doscientos años hemos estado haciendo un análisis que sitúa la ideología en el seno de la sociedad y que es capaz de identificar analogías funcionales en diferentes sociedades expuestas a condiciones históricas similares. Tales analogías entre las funciones sociales de las ideologías religiosas existen nítidamente más allá de sus particularidades.
En este contexto los diversos espacios culturales tradicionales no han desaparecido, sino que han sido transformados desde dentro y desde fuera por el capitalismo moderno (lo que erróneamente Huntington llama cultura de Occidente). He llegado a la conclusión de que esta cultura del capitalismo (y no de Occidente) alcanzó a ser dominante globalmente y que fue esta preeminencia lo que vació de contenido a las antiguas culturas.
Allí donde el capitalismo está más desarrollado se ha implantado la cultura moderna, que ha sustituido a las antiguas, como también ha sucedido con el cristianismo medieval en Europa y Norteamérica y en forma paralela con la cultura original de Confucio en Japón. Por otra parte, en las periferias del capitalismo la dominación de la cultura capitalista no logró transformar radicalmente a las antiguas culturas locales. Esta diferencia no tiene que ver con el carácter particular de las culturas tradicionales, sino con las formas de expansión del capitalismo, tanto central como periférico. En esta expansión mundial el capitalismo reveló la contradicción que existe entre sus pretensiones universales y las polarizaciones que genera en la realidad material. Los valores, totalmente vacíos, promulgados por el capitalismo en nombre del universalismo (individualismo, democracia, libertad, igualdad, secularidad, ley, etc.) son meras mentiras para las víctimas del sistema, o valores que sólo se adecúan a la cultura de Occidente. Esta es una contradicción permanente, pero en las fases en que la globalización aumenta (como ahora mismo), deja al descubierto su violencia.
Gracias al pragmatismo que lo caracteriza, el sistema pronto descubre los medios para manejar esta contradicción. Bastaría con que se aceptara la diferencia, que el oprimido dejara de reclamar democracia, libertad individual e igualdad, valores sustituibles por otros más adecuados que por lo general son completamente opuestos. Bajo este útil modelo las víctimas internalizan su estatus subalterno permitiendo al capitalismo desarrollarse sin tropezar con los obstáculos que el fortalecimiento de la polarización necesariamente engendra.
Imperialismo y Culturalismo forman una extraña pareja. El primero posee la arrogante certeza de que Occidente ha alcanzado el fin de la historia, que las fórmulas para dirigir la economía (propiedad privada y mercado), la vida política (democracia) y la sociedad (libertad individual), están a priori interconectadas y son definitivas e insuperables. Las contradicciones reales que se observan se califican de imaginarias o producidas por la absurda resistencia al sometimiento a la racionalidad capitalista. Para los demás la alternativa es simple: aceptar esta falsa unidad de los valores occidentales o introducirlos en sus propias especificidades culturales. Si, dada la polarización que mercado e imperialismo producen, la primera de las dos opciones se hace imposible –por lo menos para la mayor parte del mundo– el conflicto cultural está abocado a situarse en un primer plano. Pero en este conflicto la suerte está echada: Occidente vencerá siempre, y los otros serán vencidos. Es por eso que las opciones culturalistas de los otros no sólo pueden ser toleradas, sino que suelen ser incentivadas. Sólo amenaza a sus víctimas. Dada esta situación y contrariamente al discurso mitológico del fin de la historia y el choque de las civilizaciones, el análisis critico debe definir qué es lo que está en juego y cuáles son los desafíos. Cargado de contradicciones que no pueden trascender a su propia lógica, el capitalismo es sólo una etapa en la historia y los valores que proclama se presentan privados de su contexto histórico, de los límites y contradicciones del capitalismo, lo cual los convierte en algo vacío.
El pretencioso discurso occidental no responde a estas interrogantes, sino que las ignora. Aunque por otro lado, el discurso culturalista de sus víctimas también las evade, ya que traslada el conflicto fuera del campo de juego, lo que permite al enemigo buscar refugio en los espacios imaginarios de la cultura.
¿Qué importa entonces si el Islam, por ejemplo, controla con firmeza la sociedad local, si dentro de la jerarquía de la economía mundial las reglas del sistema sitúan a las sociedades islámicas en un estatus de comprador de bazar? Como el fascismo de ayer, el culturalismo de hoy opera en base a engaños: es un recurso para controlar la crisis a pesar de pretender ofrecer una solución. Pero mirando hacia adelante y no hacia atrás, podemos ver que es necesario enfrentar algunas interrogantes reales: ¿cómo combatiremos la alienación económica, la enorme, global polarización; cómo podremos crear condiciones que permitan un auténtico avance de valores universales mas allá de cómo los formula el capitalismo históricamente?
Simultáneamente se impone una crítica a la herencia cultural. La modernización de Europa habría sido impensable sin la crítica que los europeos efectuaron a su propio pasado y a su religión. ¿Y cómo sería China sin la crítica a su pasado, y especialmente
a la ideología de Confucio, a pesar de la devoción que por ella sentía el maoísmo? Desde luego más tarde la herencia (cristiana en un caso, y confucianista en el otro) se reintegró en la nueva cultura, pero sólo después de haber sido radicalmente transformada gracias a una revolucionaria crítica del pasado. Sin embargo, en el mundo islámico, la tozuda negativa a iniciar una crítica del pasado acompaña (no por casualidad) a una degradación continua de los países que integran este espacio cultural en la jerarquía del sistema mundial.
Por lo general, después de analizar una situación, se puede reflexionar acerca de cómo puede desarrollarse en el futuro. La erosión progresiva de los compromisos sobre los que se ha llevado a cabo la expansión capitalista de posguerra ha originado una nueva etapa en la que el capital, libre de restricciones, ha intentado imponer su utopía dirigiendo el mundo según la lógica exclusiva de sus intereses financieros. La primera conclusión nos permite identificar el nuevo objetivo dual de la estrategia de los poderes dominantes: profundizar la globalización económica y destruir la capacidad política de resistencia.
Dirigir el mundo como un mercado significa fragmentar al máximo las fuerzas políticas o, en otras palabras, la destrucción de la fuerza del estado (un objetivo que la ideología anti-estado intenta legitimar) en favor de las comunidades (étnicas, religiosas u otras) y en favor de solidaridades ideológicas primitivas tales como el fundamentalismo religioso. Como único gendarme mundial, Estados Unidos pretende en su proyecto de dirección global que ningún otro estado (y especialmente ningún poder militar independiente) sobreviva. Cualquier otro poder debe ser restringido a la modesta tarea de administrar diariamente el mercado. El proyecto europeo en sí mismo sólo está concebido en términos de gestión del mercado comunitario, mientras mas allá de sus fronteras se busca sistemáticamente la fragmentación máxima (tantas Eslovenias, Macedonias o Chechenias como sea posible). El tema de la democracia y los derechos humanos son utilizados con la intención de anular la capacidad de la gente de usar esa democracia y esos derechos en cuyo nombre han sido manipulados. Los elogios a la especificidad y la diferencia y la movilización ideológica alrededor de objetivos culturalistas o étnicos son el motor de un impotente comunitarismo que lleva el conflicto hacia la limpieza étnica o el totalitarismo religioso.
En el marco de esta lógica se hace posible, e incluso deseable, el choque de civilizaciones. En mi opinión, la intervención de Huntington en este tema debe ser considerada en ese sentido. De la misma forma en que en el pasado solía apoyar a los dictadores del Tercer Mundo en nombre del desarrollo, hoy sus textos legitiman los medios desplegados para conducir la crisis mediante conflictos derivados de incompatibilidades culturales. Esto es, una estrategia que impone un terreno de juego que garantiza la victoria de Occidente, tal como ya he señalado.
A través de la multiplicación de conflictos étnicos y religiosos, los acontecimientos parecen confirmar la efectividad de esta estrategia. Pero ¿prueba eso la tesis de que existe naturalmente un conflicto cultural? He expresado ya mis profundas reservas sobre ello. Las drásticas afirmaciones de especificidad son en raras ocasiones fruto de la manifestación espontánea de un pueblo. Por lo general las formulan las minorías que están en el poder o que aspiran a poseerlo. Es también evidente que las clases dominantes que han sido debilitadas por la evolución global del sistema son las que han recurrido con mayor frecuencia a estas estrategias culturalistas o étnicas. Es el caso de los países de Europa del Este, que han sido azotados por un cataclismo de proporciones poco comunes. Pero también ha sucedido así en el mundo islámico y en el África subsahariana, tachada de la lista de los países competitivos y por lo tanto marginada en el sistema mundial. Este dañino nacionalismo es completamente funcional desde la perspectiva del manejo de la crisis capitalista. Ni la política exterior ni los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de los cuales Huntington es un funcionario, fracasaron al usar el hecho diferencial y la incompatibilidad cultural en contra de los movimientos populares que ejercían resistencia (dentro del marco de los acuerdos de posguerra) a la expansión del capital. La ayuda proporcionada a figuras tales como Savimbi en Angola, Hekmaryar en Afganistán, y Tudjman en Yugoslavia demuestra que los ejemplos más escalofriantes de conflicto cultural hoy en día deben verse como algo antinatural. Las culturas locales, en su especificidad y en sus relaciones con el sistema mundial y la cultura capitalista dominante, se estiman a sí mismas como insuficientes de acuerdo a la teoría general que propone el culturalismo. Las verdaderas claves capaces de explicar las diferencias entre las regiones del mundo están fuera del campo de la cultura. No existe una confrontación sistemática de culturas: existen conflictos que son fundamentalmente de otra naturaleza, aunque algunos sí incluyen un aspecto cultural. Por ende, al definir una estrategia para la lucha popular es necesario comenzar por un análisis de las contradicciones del capitalismo y las formas que éstas adoptan en el periodo particular de la historia que estamos viviendo.
(Traducción de Montserrat Plá)