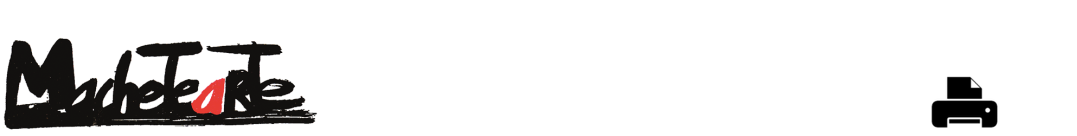Fuentes: //www.tlachinollan.org
Ser normalista de Ayotzinapa es padecer la violencia del estado, a confrontarnos con los gobernantes que no toleran, que como estudiantes nos organicemos de manera autónoma para hacer público nuestro enojo por tantos engaños y promesas incumplidas. No estamos dispuestos a sufrir las carencias que desde nuestra infancia padecimos. Nos regatean el presupuesto para el comedor, no quieren invertir para mejorar nuestros edificios. Los dormitorios, son galeras donde nos tenemos que adaptar, porque consideran que no merecemos dormir dignamente. Estamos hacinados, con literas maltrechas, sin colchones, sin espacios para caminar y en condiciones insalubres.
Las autoridades educativas se empeñan en desgastar nuestra lucha y se obstinan en hacer cansada la vida. Se sienten los dueños del presupuesto y siempre nos tratan como si fuéramos estudiantes de segunda que no merecemos tener un internado en la escuela. Cada año nos vemos obligados a organizarnos para emplazar a las autoridades a que respeten nuestros derechos, porque en cada ciclo escolar tratan de reducir la matricula con la intención de diezmar nuestra fuerza y apostarle a la desaparición de un modelo educativo que no les cuadra.
Estamos destinados a soportar el desprecio de los funcionarios, a tener que dar la batalla contra los gobernadores déspotas, que en un primer momento se empeñan en cooptarnos, en hacernos creer que son nuestros aliados. Estas posturas ya las conocemos, por eso como colectivo y como federación estamos alertas para no caer en sus fauces. Como normalistas tenemos un compromiso con las futuras generaciones de mantener vigente este modelo educativo, de mantener vivo el espíritu combativo del normalismo rural. Solo los que vivimos en comunidades rurales sabemos cuánta falta hacen maestras y maestros dispuestos a trabajar con niñas y niños que no tienen posibilidades de sentarse en un salón de clases y de aprender a leer y escribir. De encender la llama del saber y sentirse queridos por sus maestras y maestros.
Como estudiantes hemos comprendido que las normales rurales son el único espacio donde podemos estudiar, sobre todo los que venimos de comunidades rurales y de colonias pobres. Desde las primeras semanas de inducción lo primero que aprendemos es a defender nuestra escuela como nuestra alma mater, porque de ella depende el futuro de las generaciones venideras y el porvenir de nuestros pueblos. En estos momentos críticos que vivimos en México no hay otra manera de tener un ingreso seguro si no es como maestro o maestra. Para los que venimos de familias pobres es lo máximo a lo que podemos aspirar, porque donde nacimos no hay maestros ni maestras.
Nuestros padres prefieren mejor que trabajemos desde pequeños para que aprendamos a vivir del campo, porque en la ciudad no nos queda de otra que trabajar como mozos de los ricos. Nuestro destino es fatal porque nos preparamos para soportar desde niños el desprecio de quienes hablan español y que viven en las ciudades. Nuestra niñez está marcada no solo por la pobreza y el sufrimiento, también estamos destinados a trabajar en el sol, a comer tortilla dura y fría en el campo, a cuidar a nuestros hermanos que no caminan, para que nuestras mamás trabajen en los surcos. De niños no sabemos lo que es tener un juguete. Nos conformamos con que nuestros papás nos regalen una resortera para afinar nuestra puntería. En la casa corremos y jugamos con piedras y a veces con los cartones que vemos tirados fuera de las tienditas. Son muchas las carencias que pasamos en nuestra infancia, y a pesar de estas limitaciones somos felices. A esa edad es imposible darnos cuenta de que eso es parte de la desigualdad y la discriminación que hemos heredado por siglos.
Ahora que tenemos mayor conciencia del sistema de explotación de la que somos objeto, como estudiantes de nivel superior (que en verdad somos privilegiados de llegar a este nivel) no vamos a claudicar, mucho menos está en nuestra mente traicionar los ideales de justicia por los que pelearon nuestros abuelos y abuelas. Ellos y ellas defendieron su tierra como un bien comunitario, como algo sagrado. Lucharon para acabar con el yugo de la opresión, con todas esas políticas que han legalizado el despojo. Soportaron todos los maltratos de los terratenientes. Fueron esclavos. Los trataron como animales y muchos así murieron. Esto nos duele mucho, por eso tenemos que honrar a nuestros ancestros, porque sus cuerpos los utilizaron como si fueran animales de carga. No descansaban y tenían que soportar estoicamente los latigazos. Su fortaleza de espíritu los mantuvo de pie. A pesar de tanta saña, ellos y ellas soñaron que algún día este sistema esclavista acabaría. Llevamos su sangre y también su cultura y su filosofía. Por eso, no podemos defraudarlos, mucho menos olvidarnos de quienes nos dieron la vida. Nos sentimos orgullosos de ellos y ellas, y ahora en pleno siglo XXI seguimos su ejemplo. Nos inspira el legado que nos dejaron. Nos enseñaron a ser guerreros y guerreras para defender nuestros derechos y preservar nuestro patrimonio.
Nacimos para hacer realidad los sueños revolucionarios de Emiliano Zapata. Somos hijos de campesinos, pero ahora ya no tenemos tierra. Con las políticas privatizadoras de los gobiernos neoliberales nos ha expulsado de nuestras comunidades y ejidos, han protegido a los terratenientes, imponiendo reformas para legalizar el despojo y el saqueo. Ahora en lugar de milpa hay vacas. Todo está cercado, ya no podemos caminar libremente por el cerro, porque ya todo tiene dueño. Hasta los manantiales y los bosques es de los grandes empresarios. Los extranjeros que extraen plata y oro tienen permiso para destruir los cerros y explotarlos por 100 años. A nuestros padres por cortar un morillo lo echan a la cárcel y tiene que pagar una multa, mientras los que destruyen nuestro hábitat, son protegidos por los gobernantes. Para tener un pedazo de tierra, tenemos que esperar a que se mueran nuestros abuelos o padres para incorporarnos al nuevo padrón de comuneros o ejidatarios. Mientras los empresarios se dan el lujo de rebanar los cerros y saquear todo lo que hay debajo de la tierra para lucir en las revistas de los ricos sus lingotes de oro.
Los pocos jóvenes que logramos estudiar en las ciudades tenemos que enfrentar el maltrato y desprecio de los patrones. Nos pagan para medio comer y si queremos estudiar y trabajar no tenemos derecho a ganar un sueldo. Nos advierten que no nos pueden pagar porque nos dan la comida y el suelo de su casa para dormir. No siempre podemos bañarnos porque el agua es para los que ahí viven. Somos parias que no tenemos derecho a protestar porque nos corren. Como jóvenes tenemos que trabajar desde pequeños para poder estudiar. Nuestros padres y madres nos mandan a las cabeceras municipales para buscar un lugar dónde vivir. Los patrones mestizos nos aceptan, siempre y cuando estemos dispuestos a trabajar todo el día. A pesar de que hacemos el aseo de sus casas y realizamos actividades que ellos nunca lo harían, siempre nos dicen que somos flojos, que no trabajamos bien y que por eso no merecemos ganar lo que nos ofrecen cada mes. En varias ocasiones no nos pagan o nos descuentan si alguna cosa se perdió. Nos tachan de ladrones y mañosos.